Iztapalapa
Jorge Valencia*
La fe católica espera la Semana Mayor como la temporada que mejor resume los fundamentos de su doctrina. Desde la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén hasta su resurrección, tres días después de su pasión (eufemismo de “tortura”) y muerte, según relata la tradición.
Iztapalapa actualiza la narrativa bíblica mediante una representación fiel, donde el Jesús de temporada teatraliza el viacrucis hasta terminar colgado verdaderamente de la cruz. El elegido admite gustoso tal honor y se prepara bajo el adiestramiento físico que la proeza amerita. Durante su entrenamiento, que consta de caminatas de varios meses cargando un palo de muchos kilos, acude todos los días a misa, comulga y discute sus pecados con el párroco, su guía espiritual y orientador escénico. La optimización atlética se empata con el equilibrio espiritual. El Cristo de Iztapalapa “es” Cristo, aunque se trate de un cerro tropicalizado y de una escenificación trasplantada. Dios renueva y repite su designio en la persona de distintos hijos suyos a lo largo de todo el planeta católico.
Los fieles del barrio siguen el viacrucis bajo el polvo y el calor. Su fe se mide por los empujones, el llanto de los niños descreídos y los silbatazos de los policías solidarios que resguardan el orden público. Los romanos de papel maché ofrecen latigazos postizos al sufriente de Iztapalapa mientras los perros callejeros aúllan la tragedia como plañideras bajo contrato.
Se cierran las calles y se sube el volumen de los micrófonos, donde la Verónica respeta el guion y restaña la sangre de anilina que mana de la cara del nazareno. En casos extraordinarios de fe radical, el protagonista se calza en la cabeza una corona auténtica de espinas que los productores del drama (beatas habituales, seminaristas y curas ambiciosos) prefieren no promover: la sangre falsa es más cinematográfica.
Nadie quiere ser Poncio Pilato. Se admite el papel como un compromiso obligatorio, sin mayor lucimiento histriónico que lavarse las manos. Aunque figura menor, el Barrabás cumple una función actancial de innegable importancia. Representa al pecador arrepentido con el que todos los creyentes se identifican. Ha pasado a la tradición con el paradójico epíteto (envidia de varios servidores públicos) del “buen ladrón”.
María Magdalena es elegida con mayor esmero. Debe ser alguien lo suficientemente venial y al mismo tiempo carismática para justificar su preponderancia entre la masculinidad apostólica. Goza del prestigio de ser la primera en presenciar el cuerpo resucitado del Señor. José Saramago la describe con la fuerza novelesca que su habilidad profana permite.
Al pie de la cruz, colgado con mecates simulados, el Cristo mira el panorama de Iztapalapa (casas modestas, calles mal trazadas y comercios espontáneos) y dice la frase climática que ha trascendido generaciones: “Padre, ¿por qué me has abandonado?” En ese momento, el cielo se cierra y se espera la voz estridente de Dios.
Pero sólo se escucha el viento. Y más lejos, la voz grabada del rellenador del gas.
*Director académico del Colegio SuBiré. [email protected]



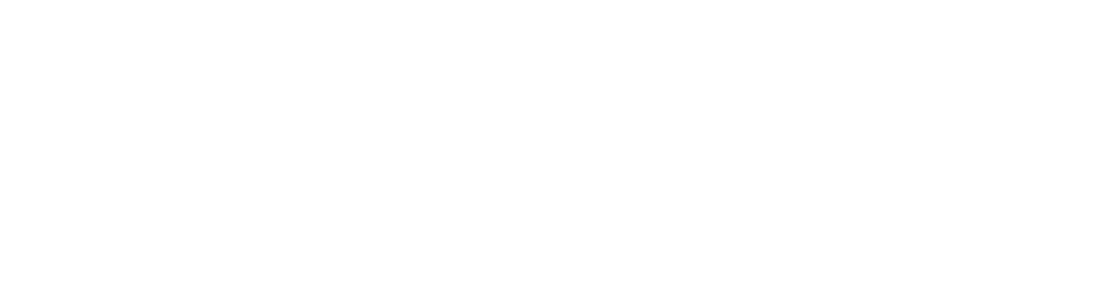
Más desencanto, aún, a la desesperanza.
La fe como trampa para no asumir el trayecto, que es lo único cierto.
La fe como zanahoria para perseguir vanamente un destino inexistente.