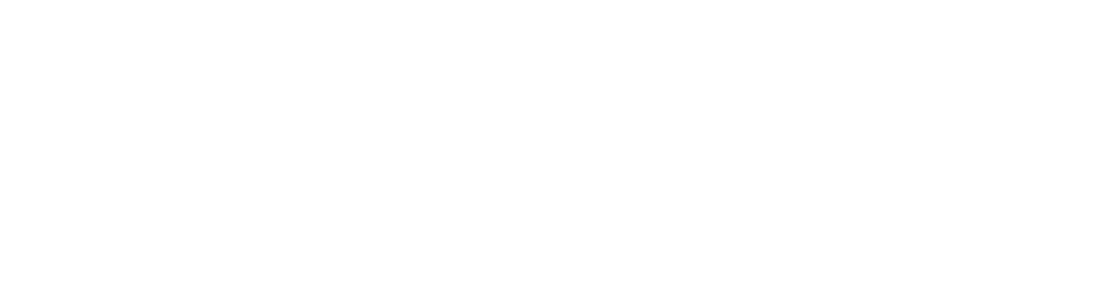Un cuento vacacional
Jorge Valencia*
Las vacaciones se sufren como una experiencia muy poco reconfortante. Lo primero es tener un conocido que tenga un familiar con una casa en la playa. La noticia llega siempre de manera repentina, sin tiempo para las abdominales ni la dieta. Más que un resultado conseguido a través de varios meses, los ahorros se reducen a una promesa futura: cobrar la quincena y gastar lo mínimo. El todo incluido resulta una posibilidad, sólo eso. Hay que subir una sola maleta al coche compacto y ahorrar la mayor cantidad de espacio durante el viaje: la mujer y los tres hijos, la tía que viene de California, la laptop para las tareas atrasadas de los niños y el perro que odia el coche pero más dejarlo en casa del vecino y, con la última mordida propinada a la abuelita, ni pedirlo.
La fe popular se demuestra en la procesión de los coches, desde el letrero de “Gracias por visitar Zapopan” hasta la caseta de cuota. Miles formados detrás de la fila de una aventura reducida a un improbable rebase. Inoportunamente, la carpeta asfáltica está en reparación. Hay una manada de vacas cuyo remanso es contraste, sucedáneo del olvido urbano. La ventanilla del coche es la frontera de la civilización. El perro ladra. La tía californiana propone pollo, salsa picosita y refresco de dieta. La mujer advierte mesura, la vejiga joven de los niños. Entre la primera velocidad y la segunda del Atos, se sucede el pollo, el chicharrón en tacos, el mole de la tía y la jericalla de Zacoalco de Torres. La gastritis mal cuidada dimensiona el picor exacto de la salsa. Hace falta un baño. El perro vuelve a ladrar.
La gasolinera se encuentra entre un centenar de coches casi estacionados y una peritonitis. En esto, la tía es una persona de convicciones: si no hay un baño con puerta, no hay desalojo. Siempre hay un santo dispuesto a realizar un milagro. Pero también un conocido a quien se le floreó la tubería. Y por si fuera poco, tener que abandonar la fila de coches en calidad de emergencia. Justo cuando el Atos había podido rebasar al tractor. Aprovechan para pasear al perro de la raya blanca hacia la flora hirsuta.
La tía ofrece su recato con la mansedumbre de quien participa de un espectáculo para adultos. Lo que está claro es la propiedad diurética del refresco de dieta. El paso del tractor disimula el rubor. Uno de los niños consume la última parte de la pila para jugar algo en la laptop. La cacofonía es muy oportuna. El viaje sigue aún en estado de latencia, el pollo en los huesos y todavía no llega siquiera la primera caseta de cuota: Manzanillo sigue siendo un paraíso distante. El perro mueve la cola.
Los niños cantan canciones infantiles, la tía californiana manifiesta sus bochornos mientras la esposa jura que dejó una luz prendida como finta para los rateros. El Atos carraspea la segunda; la tercera es imposible en semejante fila, la excesiva temperatura y la reparación de la carpeta asfáltica. Surge un olor y el humo. Podría ser el radiador o el escape. La bomba de la gasolina o el cigüeñal. La fila comienza a liberarse con los banderazos acalorados de los hombres con casco de plata. La tía, a todo con el abanico; los niños gritan y pelean, el perro ladra, la esposa ya duda si dejó la luz y el Atos decide no continuar más. El paraíso se difumina y deprime.
Lo que sigue es esperar a los mecánicos, destapar la Fanta y rezar por que se trate de algo barato y reparable.
Esta vez los rezos no tienen la devoción suficiente. El daño está en los anillos del motor. No hay forma de continuar el trayecto en el Atos. La familia vuelve a la ciudad a bordo de la grúa y se resignan a pagar la compostura con lo destinado para el viaje. El perro duerme. Los niños se aburren. La tía de California suspira y se abanica el hastío. El hombre hace cuentas mientras su mujer se le recarga al hombro.
Manzanillo es una playa demasiado lejana. Ya habrá oportunidad de conocer. Las vacas rumian y se espantan las moscas. El perro sueña mientras duerme.
*Director académico del Colegio SuBiré. [email protected]