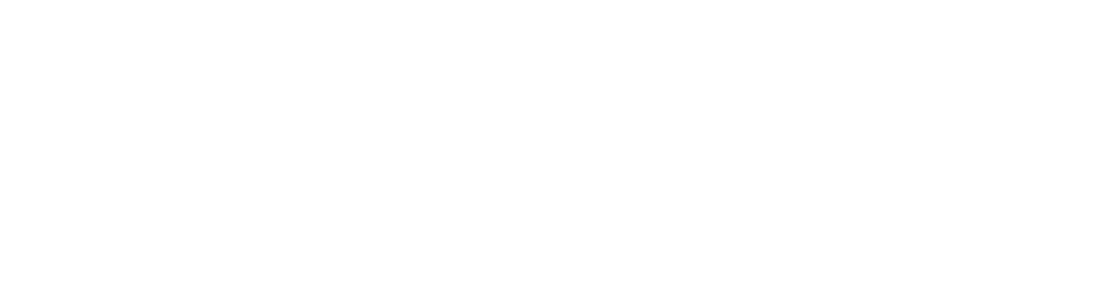Taxi
Jorge Valencia*
Alma libre, el taxista es un nómada ciudad adentro. Se rehúsa a permanecer quieto. Su lugar es todos los lugares. Apóstol de Heráclito, sabe que las cosas cambian y es preciso reconocerlas en un esfuerzo automovilístico interminable y vocacional. Memoriza el nombre de todas las calles, su sentido vial y desembocadura. Cuando no trabaja en ruta por solicitud de la clientela, recorre rumbos por placer y compromiso personal. Su naturaleza de ave errante le provoca el movimiento. Como los tiburones, que nadan aún dormidos para no morirse.
Hay taxistas solos que prefieren sus propios tiempos y rutas. Otros se agrupan en “sitios”, con horarios definidos y teléfonos compartidos, como una manada de leones macho unidos en la cacería. El servicio se da por turnos, impersonalmente profesional. La central controla destinos y tarifas. Los solitarios, en cambio, deciden su clientela: un hombre de portafolios o una anciana con bastón. Tienen libertad para cobrar menos de lo que dice el contador digital, si la conversación es buena y la ruta agradable.
Los taxistas tienen fama de buenos conversadores. Refieren el clima y suelen tener una opinión política atrevida que rara vez encuentra simpatía. Son capaces de contar cómo era la ciudad hace treinta años, cuando comenzaron la profesión y no había tantos pasos a desnivel. Y se tiran monólogos que los pasajeros condescendientes soportan con paciencia y hartazgo.
Los taxistas lavan sus taxis continuamente y los aromatizan con vainilla. Colocan una klinera sobre el peluche del tablero y cuelgan del retrovisor un zapato de su bebé, en un ritual atávico que equivale a la velación de las armas, los guerreros. En la guantera llevan una estampa de san Judas y un desarmador por si alguna vez la inseguridad los obliga a defenderse.
Padecen la mala fama de cafres y de enfermos renales. Una de las dos es cierta. Conocen taquerías oportunas en casi todas las colonias y baches precisos de ciertas calles, capaces de fracturar la suspensión de sus vehículos.
Los taxistas han visto su profesión afectada por el servicio de aplicaciones digitales que garantizan seguridad y eficiencia. Más cómodos tal vez y más caros. Pero sin sindicato que los proteja ni prestaciones. Los viejos taxistas compiten contra eso y contra la costumbre. Se niegan a desconocer la tradición. Su obcecación es criticable y ejemplar: el romántico que se aferra al pasado por ideales profundos o por pura resignación.
Saben que su profesión tiene caducidad, como todo. Si por ellos fuera, dormirían en el coche y consolarían su relación con el mundo a través de la sintonización de la radio. Tal vez sean los únicos que aún oyen la radio.
Un viejo taxista concluye su carrera con la espalda lesionada y el brazo izquierdo requemado por el sol. Su trabajo consistió en trasladar personas de un punto al otro, como mensajero de Dios. El mensaje es el destino inescrutable; el lenguaje codificado, la vida humana, frágil y pasajera.
Los taxistas cumplen y actualizan una metáfora. La vida.
*Director académico del Colegio SuBiré. jvalencia@subire.mx