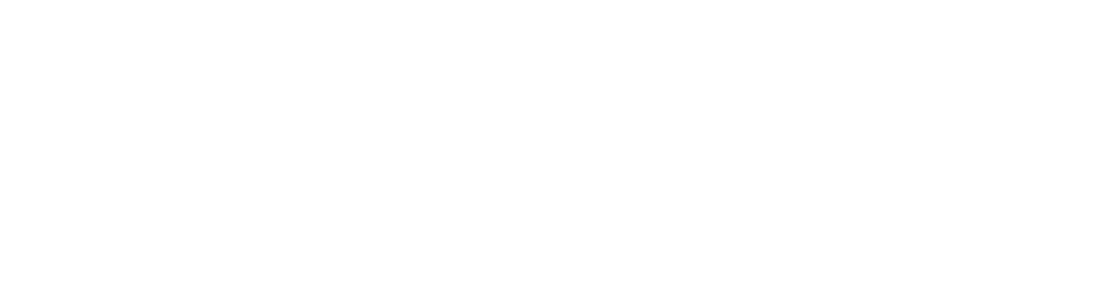Tacos
Jorge Valencia*
La gula es un pecado mexicano. Al extremo de que nuestra comida ha sido declarada por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad. El mole poblano, los chiles en nogada y los tacos han contribuido a que ocupemos uno de los primeros lugares en sobrepeso. La única tecnología auténtica y original que poseemos, radica en la combinación de la grasa, la carne y la tortilla bajo el criterio del antojo.
No nos contentamos con ahuyentar el hambre. Nos inclinamos por manjares elaborados y postres dignos de un récord de diabetes infantil. Con lo que comemos, nuestra mayor destreza cultural consiste en evitar el colesterol y un infarto antes de los 50.
La gula se genera en el antojo: comer por el placer de hacerlo. Mientras 40 millones de connacionales se mueren de hambre, otros 70 comen por puro gusto. La falta de equidad es un pecado colateral que nos distingue.
En México no existe negocio más rentable que un puesto de tacos. Cualquiera paga un par bien presentado y con salsa recién elaborada. Enemigos de los formalismos, ejercemos la democracia en la cola para comprar tacos. Obreros y empresarios, artistas y futbolistas… todos le entramos al taco.
De cabeza o al pastor, el secreto está en la salsa. Los tacos nos gustan jugosos y aciditos. El tamaño perfecto es aquel que puede deglutirse en dos o tres bocados. De esta forma, perdemos el hilo de cuántos nos servimos. Lo normal son 10 con doble tortilla y cebollas fritas. Las mujeres de “boca chiquita” se comen cuatro y una quesadilla. Los niños piden varios, pero invariablemente de dos en dos.
Los tacos de prosapia dejan un hedor bucal que no se disimula con el dentífrico. Como lo saben, los taqueros ofrecen dulces con el cambio de la cuenta. La intención del caramelo no es borrar el rastro de la digestión sino atenuar el aroma de la conversación. La mejor sobremesa ocurre después de cenar tacos de costilla, de buche o de maciza. Con ese envión, la charla se dirige hacia temas límite: el divorcio o la eutanasia, el matrimonio homosexual o la bancarrota. El cinturón aflojado de un ademán preciso y el cilantro entre los dientes de una media sonrisa acentúa los momentos climáticos con una suerte de comedia de equivocaciones. Con esa imagen del marido o del padre y el bigote ensebado, la mujer que sufre un engaño o el hijo transgresor definen para siempre su futuro.
Los tacos son el invento perfecto para una sociedad que gusta de las periferias. Poca carne en medio de una tortilla resbalosa a punto de despedazarse por el escurrimiento del picor caldoso, marcan la pauta de la organización social en la que los políticos, los periodistas y los actores ocupan una plaza por la manera como lucen en cámara, no por sus méritos. Gustamos más de lo accidental. Comprendemos que no tenemos remedio y todavía pedimos 5 más para llevar. Los antiácidos evitan el insomnio pero no las pesadillas esquizoides.
En países donde la comida se celebra con calma, sentados y en tres tiempos, las cosas parecen tener su lugar y su momento. Para nosotros, que comemos los tacos parados, todo tiene sensación de espontaneidad y finitud. Los tacos son la evidencia de que habitamos un valle. Y que las gotas que lo riegan están hechas de lágrimas. Provecho.
*Director académico del Colegio SuBiré. jvalenci@subire.mx