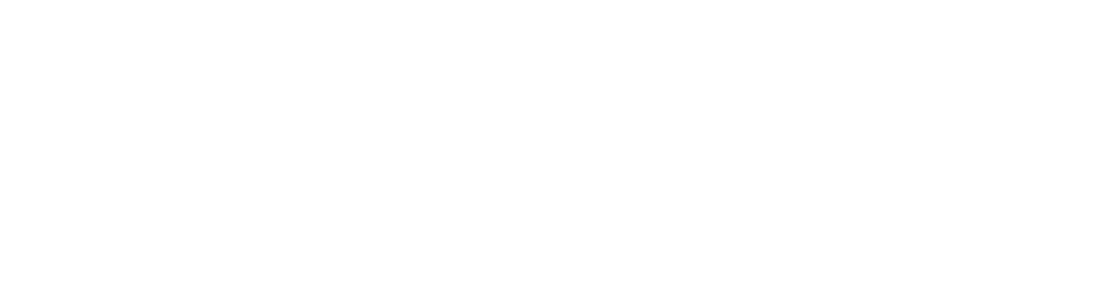Sombreros II
Jorge Valencia*
Debajo de un sombrero existe una persona que pretende ser alguien: un beisbolista, un rapero o un ranchero.
El sombrero expresa lo que la persona no puede. Disimula la cabellera y exalta un temperamento.
John Wayne no sería lo que fue sin una cara semioculta y sombreada por una tejana ladeada. El sombrero es una extensión de la personalidad. O, por el contrario, la personalidad del sombrero se extiende a la gente que se lo calza. Como en la película de “La máscara”, ofrece al portador poderes excepcionales: el tímido, se libera; el extrovertido, limita sus sandeces. Nadie es el mismo con un sombrero.
Los republicanos de la guerra civil española se reconocían por la boina calada y los versos de García Lorca. García Lorca sólo usó boina cuando experimentó el frío de Nueva York. Ahí, el sombrero le revivió su hispanidad.
En la etapa de la globalización, las gorras sólo distinguen a sus usuarios por el color, la dirección de la visera y la liviandad con que se empotran en la cabeza. Los exponentes del “free style” se la ciñen de lado para cubrirse la media nuca que les permite la construcción lingüística de sus albures improvisados. El resto de la cara permanece a la intemperie como una imploración de un alumbramiento en ciernes que quizá nunca llegue.
Es común en los viejos un sombrero en desuso que les esconde la calvicie y les abriga los hartazgos. En ellos, el sombrero significa “no me molesten”.
Las gorras son los sucedáneos del peine. Ideales para los domingos de salidas repentinas. En compañía de los lentes oscuros, completan y subrayan el anonimato. Las prefieren los malandrines y los que no saben cómo expresar sus frustraciones.
López Obrador usó un sombrero “folk” el día de su investidura presidencial, como un anticipo de su espectacular gestión de la miseria étnica. Cincuenta millones de pobres sólo se explican con copal y cascabeles.
Los sombreros son aditamentos de nuestras carencias. Su ausencia demuestra nuestra incapacidad para reconocerlas. Los matadores de toros se ponen la montera como preámbulo de la fiesta, para exhibir sus virtudes y tantear a la bestia. Una vez que toma el capote y la espada, se despoja de florituras y enfrenta las embestidas de su destino.
Ocurre lo contrario con los soldados: se instalan el casco para disolverse entre la tropa. Entonces ejercen la violencia como un salvoconducto.
A solas, en casa, los sombreros representan una pertinencia fallida. Un disfraz sólo necesario para invocar la autoestima.
*Director académico del Colegio SuBiré. [email protected]