Perros
Jorge Valencia*
para Simona
Los perros son animales cuya evolución es más depurada que la nuestra. Proceden de los lobos salvajes. Nosotros, de los sicarios de la Santa Inquisición. Su supervivencia dependió de su costumbre gregaria. Dentro de sus sociedades originales definieron de manera sensata roles y funciones que permitieron la crianza, la cacería y la recreación. Saben convivir y protegerse. Divertirse y aprender. La humanidad floreció en parte gracias a la inclusión de los perros (sus ancestros) en nuestras comunidades arcaicas. Extendimos nuestros límites debido a sus recursos compartidos. Gracias a su olfato, su audición, su resistencia, su sentido de protección ante las amenazas, resolvimos algunas de nuestras carencias y ampliamos otras de nuestras facultades. A cambio, nosotros les garantizamos el alimento, resguardo y, en general, la domesticación en su favor de la naturaleza hostil (la lluvia, la nieve, el calor…). De esa simbiosis surgieron afectos imborrables. El cariño hacia un perro no sólo es recíproco; es civilizatorio. Las personas que quieren a un perro se vuelven compasivas y empáticas (se estimula el desarrollo del lóbulo frontal de nuestro cerebro). Por su parte, el perro trasciende su genética y se individualiza: adquiere un nombre (nombrar es originar: “en el principio era el verbo…”) y un lugar significativo en la familia. Si el amor consiste en una libre y consciente cesión y recepción del ser, en esa relación el perro se humaniza y el humano se “perrifica”. Se dice con razón que el perro se parece a su dueño. O al revés. Ejemplo de los lindes interespeciales que fusionan a uno y a otro son el lenguaje con que se comunican. El perro aprende palabras. El humano, matices de ladridos, aullidos, gañidos… Hay también una señalética convenida por ambos: las orejas o los belfos o la cola en uno; los ademanes, los gestos en el otro. El lenguaje universal reside en el tacto. La aptitud para las caricias es común: se ofrecen y se solicitan. Perro y hombre o mujer construyen hábitos y costumbres. Comparten el ocio y la recreación. Se confían tareas y se manifiestan emociones profundas. Uno sabe que el otro le quiere y que ocupa un lugar trascendental en su vida. Casi siempre, quien primero se va es el perro. El llanto es una forma de purgar ese desprendimiento. Igual que los seres queridos (el perro es también un “ser querido”), precisa duelo y deja deudos. Cuando muere un perro amado, no existe el consuelo. No hay cosa que sustituya su ausencia. El plato azul se queda ahí. El lugar de la cama donde dormía. La placa con su nombre. La cicatriz de una mordida en el brazo. La gracia sólo suya que nadie repetirá. Y el tono (nunca más pronunciado) con que nuestra propia voz le nombraba. Tiene el misterioso poder de rompernos el corazón. El perro que se va nos deja el aprendizaje del silencio. La tendencia a la soledad y una añoranza permanente. Se lleva nuestra ingenua y para siempre desvanecida intuición de la eternidad: comprendemos empíricamente que todo termina.
*Director académico del Colegio SuBiré. [email protected]



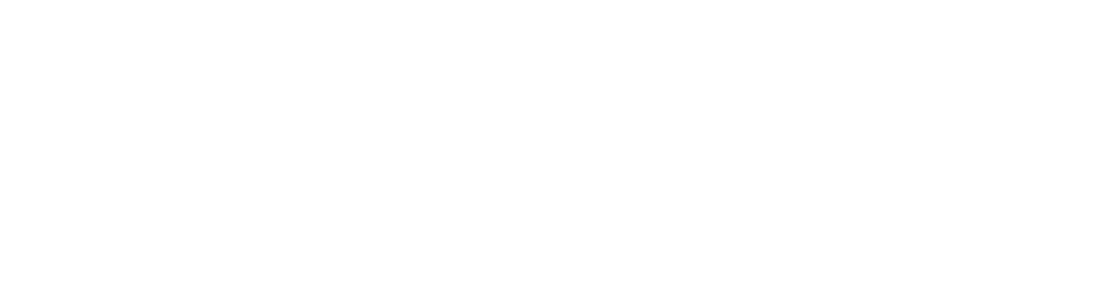
Gran artículo. Un abrazo fuerte para ti, George. Comparto al 100% tus palabras y sentir.