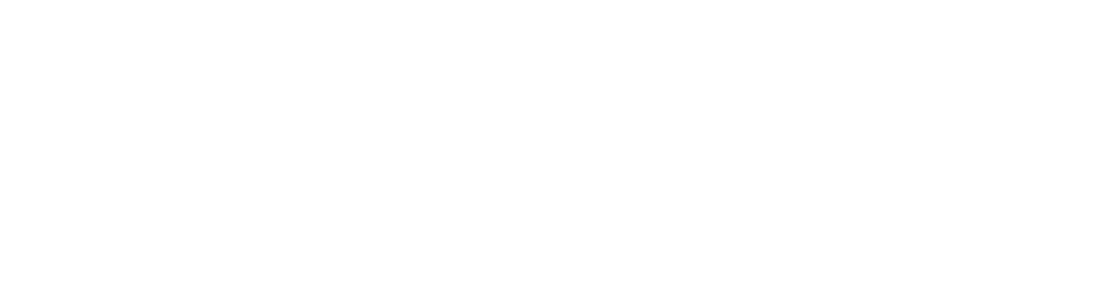Pedagogía antigua
Jorge Valencia*
Nuestras madres nos educaron con el espanto.
“Se te va a secar la mano”, decían; “te voy a voltear la boca al revés”… formas pedagógicas que inculcaron el respeto.
El jalón de pelo y el coscorrón fueron las manifestaciones sensibles de la autoridad. La chancla en la mano cumplía la función de un báculo de poder. Las sentencias expresadas en ese contexto se convertían en órdenes de inmediata e incuestionable observancia.
Sin contacto físico, pero igual de efectiva, quizá más, era la técnica de clavar la mirada como una advertencia. O como una condena. Existía un código con significados precisos. En una reunión de adultos, significaba “cállate”, “vete de aquí” o “verás cómo te va cuando se vayan los invitados”.
Los pellizcos en el brazo eran soluciones menos lesivas: el moretón era inmediato y el dolor, una catarsis. Echar los ojos, en cambio, tenía el inconveniente de la espera, la imaginación meticulosa del posible desenlace. Un castigo, un cintarazo o la ley del hielo.
La ley del hielo era el disfraz blandito de la ira. Las madres y las abuelas gozaban de una buena memoria. Mantenían el coraje con frescura inmaculada (hubo tías que pasaron 50 años sin hablarse). Durante su vigencia, los permisos resultaban intenciones que ningún hijo sensato se atrevía a solicitar. Entonces la razón del enojo se inclinaba siempre en favor de la jerarquía mayor. Nuestra única obligación consistía en la obediencia sin cuestionamiento. “Porque soy tu madre”. Bastaba esa máxima como la única ley moral.
Durante los años 70, entre el Rock and Roll y las patillas sin gel, los hijos crecimos quizá más libres. Sabíamos lo que estaba bien y lo que debíamos evitar (u ocultar). Los aprendizajes no se basaban en el testimonio de los mayores sino en la experiencia sensible. “La letra con sangre entra” se aplicaba también a las actitudes y a las costumbres.
Los niños éramos personas con pocos derechos civiles. Nuestras opiniones no tenían mérito ni nadie las quería escuchar. Entre cuatro o cinco hermanos, se diluían, entre una colectividad que había que educar parejo. Sin excepciones ni consentimientos sospechosos.
Los niños aprendimos entre hermanos. Entre amigos de la calle, vecinos con pasatiempos compartidos sin supervisión, y tías metiches que abrazaban o regañaban en exceso.
En la pedagogía antigua, nuestros papás se instalaban adentro de nuestras cabezas como guía vitalicia de nuestras conductas, nuestra cosmovisión como punto de partida (para asumirla o rechazarla) y nuestra sensibilidad para alegrarnos o entristecernos a solas. Los recursos para discernirlo, los aprendimos a través de aciertos y fracasos. Arrepentimiento y añoranza. Ser buenos hijos es el criterio formativo que asumimos con la edad; con éste revisamos el resultado de nuestra niñez, casi siempre feliz.
*Director académico del Colegio SuBiré. [email protected]