¿País, personas o negocios?
Miguel Bazdresch Parada*
Con frecuencia aparecen propuestas –métodos o procesos– en los cuales se ofrece una mejor y más rápida educación, sobre todo de los niños y las niñas, en la cual combinan el juego, las experiencias en la naturaleza y el cultivo de la tierra, el aprendizaje del inglés, la computación y ahora el uso “adecuado” de la inteligencia artificial. Con las debidas variantes según los diversos centros, la oferta asegura el éxito en la vida escolar de quienes estudien en dichas escuelas. Es curiosa la ausencia de estas ofertas en las escuelas públicas, las cuales tienen un programa uniforme dictado por la autoridad, y algunas variantes cuando las familias y el personal directivo se ponen de acuerdo para, por ejemplo, propiciar actividades deportivas y aun artísticas.
Veamos un punto de vista diverso. “Cuando hablamos de educación en nuestra cultura, nos referimos, en mi opinión, a la transformación de nuestros hijos e hijas en su convivencia con nosotros u otros adultos en un ámbito relacional aceptado por la comunidad de manera implícita… como el legítimo y adecuado para que ellos surjan a su vez como adultos que llegarán en algún momento de su vivir a repetir el mismo ciclo con sus hijos e hijas”. Es una nota de Humberto Maturana a propósito de la finalidad de la educación: Transformación de las personas estudiosas en otros adultos con su propio proyecto de ser humano.
En otro lugar, Maturana se pregunta para qué sirve la educación. Y su respuesta empieza por la necesidad de respondernos ¿qué queremos con la educación? “Preguntarse si sirve la educación chilena exige responder a preguntas como: ¿qué queremos con la educación?, ¿qué es eso de educar?, ¿para qué queremos educar?, y, en último término, a la gran pregunta: ¿qué país queremos?”.
Maturana, a propósito de esas preguntas, declara que él y sus compañeros se educaron para servir al país: “Yo estudié para devolver al país lo que había recibido de él; estaba inmerso en un proyecto de responsabilidad social, era partícipe de la construcción de un país en el cual uno escuchaba continuamente una conversación sobre el bienestar de la comunidad nacional que uno mismo contribuía a construir siendo miembro de ella. No era yo el único. En una ocasión, al comienzo de mis estudios universitarios, nos reunimos todos los estudiantes del primer año para declarar nuestras identidades políticas. Cuando esto ocurrió, lo que a mí me pareció sugerente fue que, en la diversidad de nuestras identidades políticas, había un propósito común: devolver al país lo que estábamos recibiendo de él. Es decir, vivíamos nuestro pertenecer a distintas ideologías como distintos modos de cumplir con nuestra responsabilidad social de devolver al país lo que habíamos recibido de él, en un compromiso explícito o implícito de realizar la tarea fundamental de acabar con la pobreza, con el sufrimiento, con las desigualdades y con los abusos”.
Si hoy se les pidiera a los recién graduados de las universidades, la respuesta sería distinta. Hoy los estudiantes universitarios estudian, se educan para competir por una posición en el mundo del trabajo. Apenas algunos pocos estudiantes reconocen la necesidad de educarse para ofrecer una posibilidad de mejora a ciertos sectores vulnerables, y eso, antes de que las presiones sociales los lleven a buscar las mejores condiciones en el mundo del trabajo.
Así, de acuerdo con Maturana, “La diferencia que existe entre prepararse para devolver al país lo que uno ha recibido de él trabajando para acabar con la pobreza y prepararse para competir en el mercado ocupacional es enorme. Se trata de dos mundos completamente distintos”. ¿Cuál propósito educador nos pide hoy la sociedad digital, el control mundial de la economía impersonal y a la vez una economía generadora de enormes ganancias para unos cuantos?
La respuesta es una prioridad nacional, aunque no esté incluida en la 4T.
*Doctor en Filosofía de la Educación. Profesor emérito del Instituto Superior de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). [email protected]



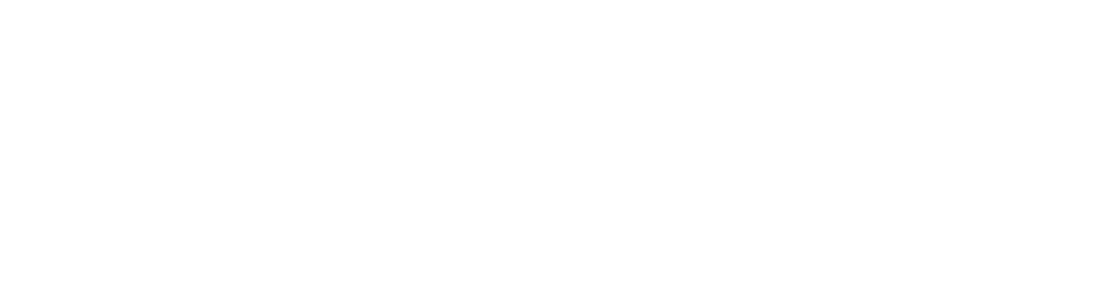
Doctor Bazdresch, nos ha dejado una interrogante crucial para comprender la dimensión ética del magisterio en la actualidad.