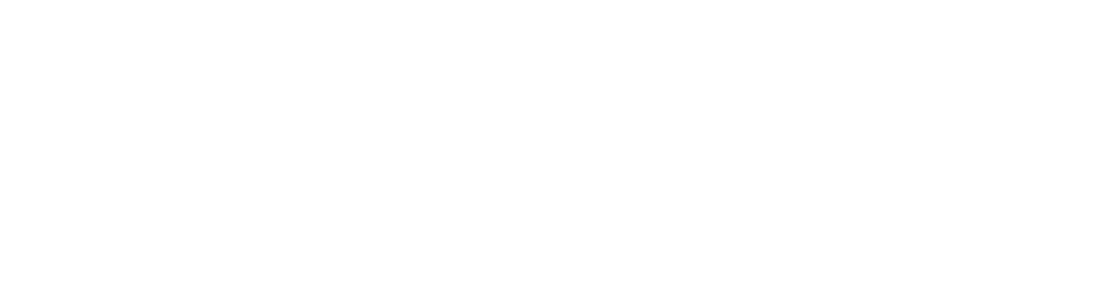Muertos
Jorge Valencia*
Cuando fallecen, las personas son mejores de lo que fueron en vida. Por sí misma, la muerte representa un grado de bondad que se adquiere por el hecho de enfrentarla. Excepto en los dictadores y asesinos, no hay muerto que no duela. Incluso los perversos dejan deudos; gente querida que les llora y minimiza su maldad. “Calladitos, sin querer llevar razón”…, canta Mecano.
Un muerto que se respete debe tener plañideras. Algunas, voluntarias, que compiten por dramatizar más y relajarse menos. Con ese aire de zombi sufriente con que comulgan en la misa de cuerpo presente y ambientan en tonos mezzosopranos de desgracia normalizada. La tragedia no es suya, pero como si lo fuera.
Los muertos tienen más amigos que cuando estaban vivos. Sus virtudes se magnifican; sus actos, se reinterpretan. Si estando vivos no fueron nadie, muriendo adquieren un matiz heroico. La banalidad de sus hechos se depura y la ligereza de sus relaciones sufre una resignificación trágica. “Era tan bueno”, siempre se dice; “ya dejó de sufrir”, se dice con alivio porque no hay más que decir.
Nadie plantea que un muerto fuera malo ni que con su muerte haya dejado de hacer sufrir a los otros. Morir es un acto de purificación. En la Iglesia, el proceso de santificación supone una condición prioritaria: estar muerto. Una vez cumplido este requisito ineludible, la canonización sigue el proceso correspondiente.
En el mundo laico ocurre un fenómeno paralelo. Diego Armando Maradona sólo mereció donar su nombre a un estadio de futbol después de su fallecimiento. Sus méritos futbolísticos y sus deméritos adictivos no resultaron el criterio principal; el único impedimento para la nominación de un coso monumental consistía en seguir vivo, no en sus hábitos dispendiosos.
Los actos de valor o de cobardía no son suficientes para adquirir un rango legendario. La muerte es el fiel de la balanza. Y la forma como ésta ocurre. Colosio no sería lo que es sin la intervención homicida de Mario Aburto, quien lo convirtió sin quererlo en un apóstol de la democracia.
Al Cid Campeador no le correspondía una muerte natural, a los 51 años, digna de sus hazañas y traiciones. Por eso, tras su deceso, se corrió la leyenda de una continuidad heroica con su cadáver montado en lomos de su caballo Babieca; muerto, perpetuó su lucha contra los moros.
Las reliquias de los santos son una forma de presencia post mórtem. A través de trozos de sí o de sus objetos personales, continúan ejerciendo su influencia, como si estuvieran vivos y su muerte fuera la única razón suficiente para la atracción y el interés.
La muerte es condición de la eternidad. Sólo a través de tal trance se abren las puertas hacia lo inmarcesible.
*Director académico del Colegio SuBiré. [email protected]