Mentiras educativas
Jorge Valencia*
La mentira pertenece al territorio de la literatura fantástica. Es parte de un proceso creativo donde la realidad se tuerce y distorsiona. Por naturaleza, todos estamos tentados a decir alguna, por necesidad o por gusto.
La diferencia entre mentir y fantasear radica principalmente en la intención. El que miente quiere simular para obtener algo que en rigor no le pertenece ni podría conseguir sin el engaño. En cambio, la fantasía es inocente: su invención aspira a un mundo ideal. Walt Disney se apoyó en los valores universales; Hitler, en una ambición personal y de poder.
Mentir puede tener una gama amplia de matices. El marido que tiene otra mujer o el jugador de futbol que finge una falta en el área contraria… El ladrón, el político corrupto, el lector del tarot, el estudiante que copia un examen…
En casi todos los casos, el beneficio es mal habido y no siempre es descubierto. Robben sigue jurando que Rafael Márquez lo derribó en el minuto 90. Después de matar a millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, los nazis que no fueron juzgados volvieron a sus casas y se comportaron como ejemplares padres de familia. Nadie puede leer la conciencia.
La mentira se reconoce por sus efectos.
A Segismundo le hicieron creer que soñó haber sido rey. Sufre la confusión y expresa uno de los monólogos más célebres de la tradición teatral.
El límite entre la realidad y la mentira es difuso. Es cuestión de percepción y de malevolencia. Por décadas, los regímenes totalitarios escondieron el terror detrás de un espejismo.
A veces la mentira se dice para evitar un desenlace funesto o para que alguien no sufra. La mentira “piadosa” se emparienta con la docencia o con el teatro.
La docencia es un arte escénica. Más allá de la pedagogía, el maestro se para sobre la tarima de un salón como López Tarso en el escenario de Bellas Artes. Asume una personalidad que no tiene y da vida a un personaje que no es. Lo que importa es la verdad profunda que se transmite con el arte de la impostación.
Los estudiantes sólo pueden interesarse por las matemáticas si el profesor es capaz de convercerlos de su inclusión activa en ese aprendizaje. Y esto no ocurre con razones sino a través del encanto.
En el prólogo de “Doce cuentos peregrinos”, García Márquez sostiene que el narrador recurre a una especie de arte hipnótica para atraer al lector. De otra manera, la lectura de “Crimen y castigo” estaría en el inventario de las torturas más crueles.
Lectores, estudiantes y oidores de mentiras pertenecen al mismo campo semántico de los primeros humanos que se sentaron en torno de una fogata, dentro de una cueva, a escuchar los cuentos del abuelo.
Joaquín Sabina plantea en una de sus canciones que aún nos quedan algunas mentiras (más de cien) que valen la pena: la poesía, El Quijote, los caminos que nunca llevan a Roma… “Más de cien pupilas donde vernos vivos”, dice.
Cuando no obedece a un pasatiempo para afectar a otros, el engaño -que es una manifestación de la mentira- o la ilusión han construido obras que nos confirman nuestra condición más llana. Como Segismundo creyó, puede que todo se trate de un sueño.
*Director académico del Colegio SuBiré. [email protected]



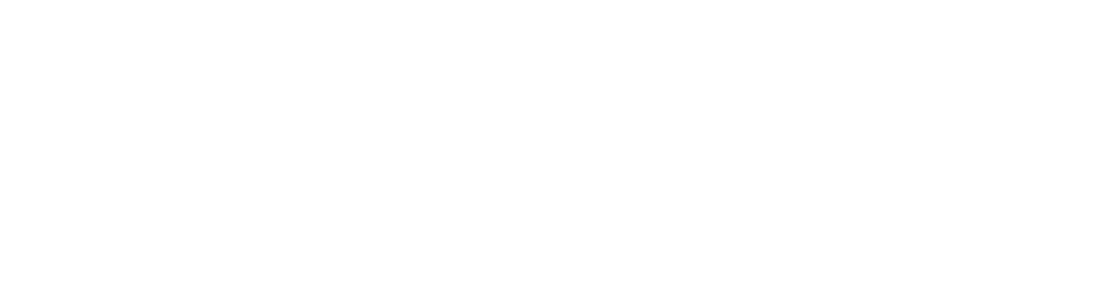
Grande.
Uyyyy es excelente este artículo, hasta ahora para mi gusto muy personal, el mejor de estos últimos cinco que he leído, aclarando que todos y cada uno de ellos de acuerdo a lo que comunican han sido de alta calidad literaria.
Coincido con el autor, ser maestro implica actuar. Habemos malos actores-maestros. Otros más son chistosos. Unos se distinguen porque dan miedo. Otros aburren-fastidian. Los menos encantan. Ojalá el encanto sea sobre la ciencia o disciplina que se actúa-enseña.