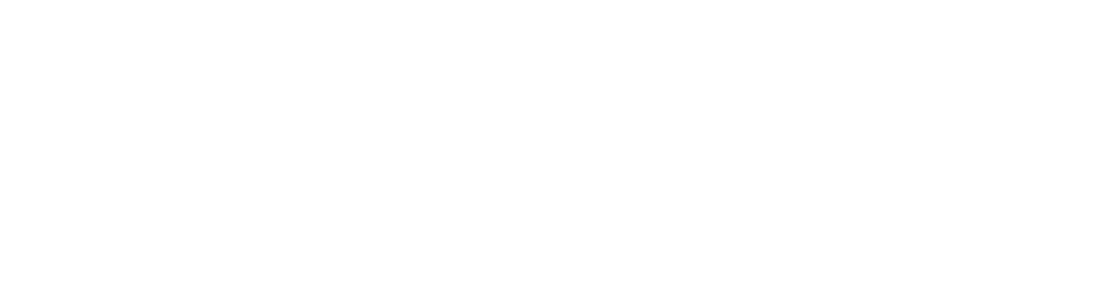Maneras de irse
Jorge Valencia*
Con el fin del ciclo escolar comienzan las despedidas. Las jubilaciones, los despidos, las terapias intensivas…
Temporada de propósitos. Los alumnos se reparten anuarios y promesas y de amistad que no cumplirán. Los viejos que se pensionan, prevén actividades que se reducirán a la tele, dos o tres macetas que se marchitarán en pocas semanas y caminatas de 10 a 12 que se convertirán en el voyerismo senil de la ventana. Los despedidos juran que buscarán un trabajo afín a sus convicciones, en otro giro; y los enfermos, sólo quieren llegar a diciembre.
Las golondrinas son los pájaros más socorridos. El mariachi y la elegía. La lluvia tupida con su noche anticipada ambienta la nostalgia. Tarkovski es citado a mansalva mientras el viento aúlla las memorias diluidas de quienes antes ya se han ido pero casi todos han olvidado.
El verano es tiempo de partir.
Hay amistades interrumpidas por la tiranía del empleo, la distancia, la longevidad, que podrían volver a cultivarse. Jóvenes graduados que esperan el resplandor profesional de la buena suerte, pero serán fulgores efímeros que la rutina sofocará. No lo saben aún.
Decir adiós es invocar a una anécdota que los dioses del tiempo devorarán.
La manera más conspicua de irse es voltear la cara y caminar hacia el lado opuesto. Con la dignidad de la indiferencia. Pasos firmes, sueños en ciernes.
Otra forma es el lloriqueo: la negación, el reclamo, la amenaza, el berrinche… Recursos de la vulgaridad que nadie estima, ni siquiera los protagonistas. Serán escenas vergonzosas.
Julio y agosto son los mejores meses para morirse. Las lágrimas no necesitan fingirse ni el negro necesita comprarse. Hay permiso para la reclusión.
Históricamente, la mejor –la más poética– es la despedida del marino: hacerse chiquito en el horizonte del mar. Tal vez un fado. Un precipicio con olas. Una mujer enamorada, de perfil.
Terminar un ciclo significa tener los minutos permitidos para contarse las canas. Descubrir la pereza de un músculo. El hastío por algo repetido treinta años.
Las vacaciones son momentos para lamentarse en retrospectiva. Si son temporales, se hallará una razón que justifique el recomienzo. Si son definitivas, las razones fundamentarán la amargura.
Si las cosas terminaran para siempre, habría actos que relevarían la costumbre. Pero el recuerdo revive, empieza otra vez, siempre de manera fallida.
Nadie se va del todo. Nada se olvida por completo. El final es apenas un respiro merecido que los sueños, los achaques, las culpas rebobinan. Como una película archivada.
*Director académico del Colegio SuBiré. jvalenci@subire.mx