Los modelos disciplinarios
Luis Christian Velázquez Magallanes*
La definición del término disciplina admite tres acepciones:
1. Doctrina, instrucción de una persona, especialmente en el terreno de la moral.
2. En la milicia y en los estados eclesiásticos secular y regular, observancia de las leyes y ordenamientos de la profesión o instituto.
3. Instrumento hecho ordinariamente de caña, con varios ramales, cuyos extremos o canelones son más gruesos, y sirven para azotar.
La disciplina se refiere al proceso que pretende formar en los sujetos hábitos y tendencias de comportamiento deseables. En este sentido, el término tiene una perspectiva educativa porque busca, en la medida de lo posible, enseñar o explicar qué tipo de comportamiento es deseable y acorde a las relaciones sociales.
Durante mucho tiempo, la reflexión sobre el comportamiento se realizó desde el terreno de la Filosofía y hasta se puede señalar que sus afirmaciones o postulados emanaban de la Ética. La pregunta fundamental de la ética parte de la concepción de la naturaleza humana, es decir, qué somos y, en función de nuestra esencia, cómo nos tendríamos que comportar.
A la luz de los avances de las neurociencias y de la explicación de cómo funciona el cerebro en la construcción del criterio ético o moral, la reflexión se ha despojado de la idea de que el hombre es la especie más importante o el centro de la creación, y se ha decantado por el análisis de cómo el pensamiento se va consolidando a partir de su maduración biológica.
La explicación neurológica de cómo se desarrolla el cerebro humano en diferentes estadíos permite comprender por qué los infantes y los adolescentes tienen una tendencia natural a romper con las formas de comportamiento validadas y deseables por los grupos sociales y que tienen la etiqueta de disciplina o comportamiento correcto.
Los niños y adolescentes, desde este sentido, necesitan de una formación que les permita controlar sus pulsiones a partir de la consolidación de un criterio que permita diferenciar los comportamientos adecuados de los que son sancionados por afectar las relaciones sociales.
Las escuelas, según su enfoque y criterios de formación, han adoptado diferentes modelos de educación para inculcar disciplina.
• Disciplina tradicional o autoritaria: se basa en normas estrictas y castigos claros en la corrección de conductas inapropiadas. El maestro es la autoridad y los estudiantes deben enfocarse en cumplir, sin cuestionar, las reglas.
• Disciplina positiva: es conductista porque enseña y refuerza comportamientos adecuados, mediante elogios, incentivos y la consolidación de habilidades sociales. Se busca construir un ambiente educativo basado en el respeto y la motivación.
• Disciplina preventiva: busca anticipar y evitar problemas, a través de la visualización de escenarios probables, a través de la organización del aula a partir de actividades creativas y el establecimiento de relaciones positivas y respetuosas entre los maestros y los alumnos. Se pretende consolidar una escuela atractiva para que los alumnos entiendan los roles que deben desempeñar en situaciones específicas.
• Disciplina democrática: Se considera a los estudiantes para el diseño de las reglas y consecuencias, promoviendo un sentido de justicia y de constante participación en la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje. Los alumnos también pueden, mediante el análisis de las condiciones sociales y de su contexto, definir qué tipo de reglas necesitan para convivir.
• Disciplina a través de prácticas restaurativas: pone al centro la posibilidad de dialogar para analizar cómo se debe reparar el daño ocasionado por las malas conductas; la mediación y la responsabilidad social de cada estudiante son elementales y fundamentales. La perspectiva restaurativa favorece la empatía y la solución pacífica de cualquier tipo de conflicto.
Pero, ¿cuál es el modelo que la escuela y los alumnos contemporáneos necesitan? Los expertos y la mayoría de los científicos sociales consideran que, bajo las condiciones de descomposición social, se debe apostar por el desarrollo de valores como la empatía, la tolerancia y el respeto. El enfoque requiere establecer como axioma al diálogo como eje entre las relaciones humanas. En este sentido, se considera que las prácticas restaurativas podrían atender las condiciones actuales.
El enfoque restaurativo de la disciplina se enfrenta con un problema fundamental: la mayoría de los docentes, quizá por la falta de un análisis más profundo de los hechos que enfrentan, siguen considerando que la disciplina debe promoverse desde un enfoque tradicional. Entonces, ¿cómo se desarrollan los valores para la reconstrucción del tejido social cuando los docentes no consideran al diálogo como elemento fundamental para la mejora de las relaciones humanas?
Es fundamental, por tanto, desarrollar procesos de reflexión y autoanálisis para que el enfoque pueda ser operado en los diferentes niveles educativos. En este punto específico, es donde las autoridades se han quedado cortas porque promueven teorías y no construyen las condiciones para que los docentes entiendan la necesidad de prepararse para cambiar el estado de cosas. Quizá ese sea el estilo Jalisco.
La pifia se agrava cuando, en las altas esferas de la Secretaría de Educación de la hermana república de la Nueva Galicia, se imparte una especie de curso o reflexión sobre la naturaleza humana. Desde luego que la reflexión es interesante, pero el enfoque de esa reflexión se asocia a una perspectiva religiosa. Recordemos que, según la política del Estado, la educación debe ser laica.
También podemos realizar una crítica severa a los protocolos de actuación para las situaciones de emergencia y vulnerabilidad. La autoridad, antes de pensar que el docente es un especialista en derecho de niñas, niños y adolescentes, debe construir las condiciones para que se reflexione y se analicen los contextos de los centros educativos, priorizar el desarrollo de herramientas en donde se ponga al centro el diálogo para la solución de conflictos y, sobre todo, la comprensión de qué es el interés superior de la niñez y cómo todas las instituciones deben priorizar estructuras para su desarrollo integral. Siempre será mejor la prevención en el ámbito educativo que la reacción.
¿Será acaso que las autoridades que promueven un enfoque restaurativo para la mejora de las condiciones humanas en los procesos escolares, cuando fungen como patrón, siguen actuando desde un modelo disciplinario tradicional? En fin, la multiplicidad de casos de violencia de maestros hacia alumnos, de alumnos hacia maestros, de maestros hacia padres, de padres hacia maestros, de padres hacia hijos y viceversa, plantea la necesidad de que los actores educativos reflexionemos sobre nuestro criterio ético y cómo ayudamos a consolidar el de los estudiantes.
*Licenciado en Filosofía. Profesor en la Escuela Secundaria General 59 “Francisco Márquez” de la SEJ. chris-brick@hotmail.com



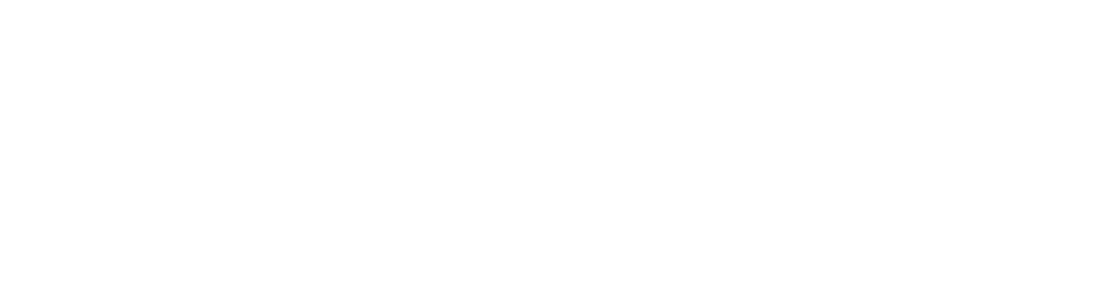
La “disciplina”, ese tema tan ausente como estructura bien definida por el colectivo escolar para garantizar interacciones adecuadas entre los sujetos; y tan presente como retablo de quejas de los docentes: los alumnos son indisciplinados…¡¿así cómo?!
Entre ausencias y presencias te veas…
Desgraciadamente la disciplina el estado la percibe de acuerdo a las necesidades propias de su conveniencia, pero debería de fortalecer los valores a partir de la libertad, con el respeto a los puntos de vista y necesidades de cada uno de los individuos, escuchándolos y valorandolos de acuerdo a su condición y percepción de su naturaleza.
Un artículo valioso y oportuno que invita a repensar la disciplina escolar desde una perspectiva humana, empática y restaurativa, destacando la urgencia de formar docentes preparados para educar con diálogo y reflexión en lugar de castigo.