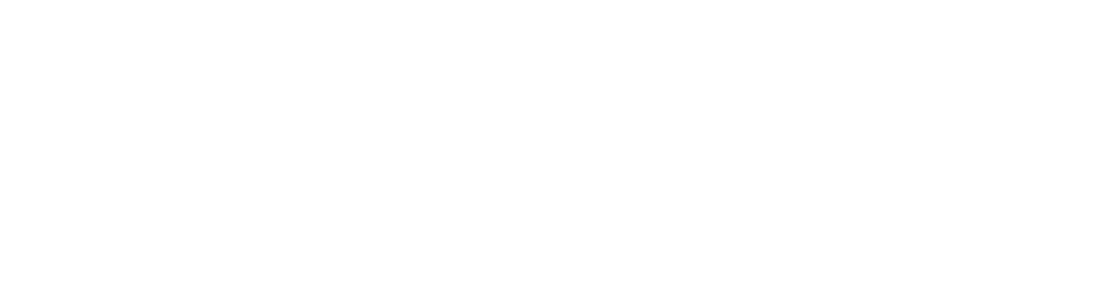Los juegos
Jorge Valencia*
Cuatro años es el lapso para que los países pobres renueven el reconocimiento de su miseria.
Los juegos olímpicos premian la abundancia y subrayan la carencia. Europa del norte, China, Rusia (cuando no está en guerra), Australia y Estados Unidos se reparten casi todos los premios que concede cuatrienialmente el Comité Olímpico Internacional. El resto de los países son invitados que decoran el carácter internacionalista de una competencia que gestiona la desigualdad de condiciones de las economías nacionales. Alguna que otra medalla se cuela, no más.
Los atletas que ganan lo hacen tanto por sus aptitudes como por los recursos económicos, institucionales, tecnológicos y de organización social de los gobiernos que los apadrinan. Por eso Estados Unidos obtiene 126 medallas y México sólo 5.
El Barón de Coubertin no pretendió otra cosa, cuando entre sus estatutos primigenios soslayó a las mujeres y a los pobres.
La fiesta de la fraternidad mundial termina periódicamente en una fuente surtidora de fracasos, envidias, desconsuelos. El reforzamiento de la derrota llega con atletas que nadie recibe en los aeropuertos. En sus maletas cargan “souvenirs” y resignación.
En México y la mayoría de países con economías en desarrollo, el deporte no es una prioridad presupuestaria. Los deportistas de alto rendimiento suelen ser “rara avis” con el doble mérito de ser buenos y además solventes para sufragar su propio proceso de preparación.
Las asociaciones que consiguen administrar los recursos suficientes, capacitan atletas para ocupar orgullosos quintos lugares. Es decir, medallas de papel, no de oro ni de plata ni bronce.
Si América Latina, África y Asia no decoraran las competencias con sus banderas, los triunfos de las superpotencias carecerían de legitimidad.
La alimentación y los programas holísticos donde los atletas preparan sus cuerpos y sus mentes con tecnología que depura su desempeño bajo aditamentos competicionales (aparatos, ropa, psicología deportiva, tutoría especializada…), más la constitución genética transgeneracional, además de la idiosincrasia ganadora de la cultura que representan y los empuja, inclina la balanza olímpica: sus atletas son invencibles.
Los africanos hijos o nietos de migrantes en Europa han revalorado su capacidad para ganar las pruebas de pista, como ocurre en otros deportes como el futbol o el baloncesto. Si países como Nigeria o Etiopía contaran con la infraestructura de Inglaterra o Alemania, se llevarían todas las medallas.
Los juegos olímpicos son una exhibición de la supremacía geopolítica y hegemónica de un puñado de naciones, socias excepto China y Rusia (que esta vez no asistió), con ideología y PIB semejantes, donde el resto del mundo aplaude, se divierte y pierde.
Con 750 millones de pesos destinados durante los últimos cuatro años por el presupuesto de la Comisión Nacional del Deporte, México obtuvo cinco medallas. Ninguna de oro.
El deporte no está en nuestra agenda sino en los discursos de quienes se suben al barco por razones políticas.
Detrás del éxito deportivo debe haber recursos públicos aportados por el gobierno en forma de estímulos e infraestructura, inversión privada regulada por las asociaciones deportivas, esfuerzo personal y sacrificio de los propios deportistas y de sus familias y una opinión pública cercana, interesada, conocedora y exigente que premie y pida cuentas de los resultados. En nuestro país sólo llegamos a medios de comunicación medianamente enterados que celebran los triunfos enredados en la bandera o exhiben descalabros sin compromisos ni propuestas.
Así, cinco medallas, son muchas.
*Director académico del Colegio SuBiré. [email protected]