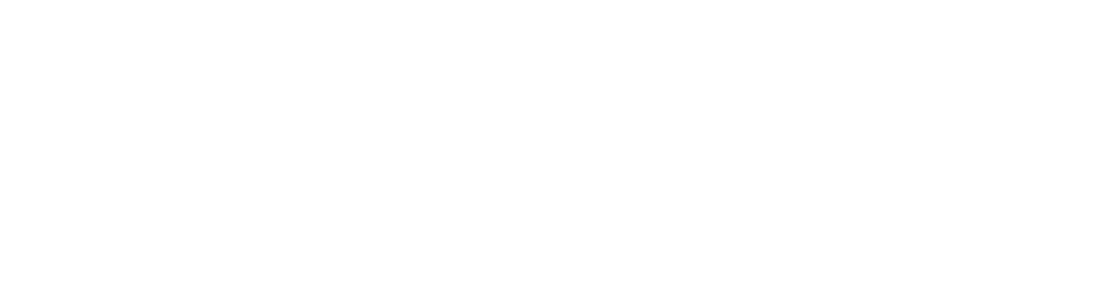Las preguntas de docentes a la nueva fase de reforma educativa
Miguel Ángel Pérez Reynoso*
Vivimos tiempos de profundos intentos con superficiales cambios. Desde el año 2000, o tal vez un poco antes, hay un intento por un cambio estructural de la educación en México. Los distintos gobiernos aún con alternancia política y sus diversos ministros o secretarios de educación han intentado llevar a cabo “la GRAN REFORMA” que nos coloque dentro de los países más exitosos en cuanto a diseño de políticas, visión estratégica y mejora del impacto en los resultados de los aprendizajes. No ha sido así, pareciera que los intentos de reforma son remediales y que responden más bien, al interés de resolver problemáticas muy específicas por encima de acciones estratégicas de largo plazo.
Hoy estanos ante una nueva fase de reforma, en donde se pretende que el cambio surja desde los docentes y la comunidad en donde éstos realizan su trabajo educativo. El arranque del ciclo escolar 2023–2024 es el intento dentro de un espacio institucional, que ha servido para mostrar o hacer evidente que la racionalidad de la nueva propuesta curricular garantiza no solamente mejores resultados educativos, sino también un funcionamiento más armónico del sistema. El debate en torno a la distribución y el uso de los nuevos libros de texto ha perturbado dicho compromiso político y educativo. En estos momentos seguimos atrapados en las hibridaciones curriculares a partir de lo que fue el Plan 2011, los Aprendizajes Claves y el Nuevo Plan Curricular 2022.
Uno de los competentes transversales que atraviesa todo intento de reforma es el trabajo y la práctica de docentes, ellas y ellos han estado ahí con la intención de adaptarse a las distintas iniciativas en el terreno de la política educativa y de las aspiraciones pedagógicas de cada intento de reforma o de cada nuevo programa.
Hoy, el Plan 2022 que se pone en práctica este ciclo escolar tiene componentes novedosos, en ello maestras y maestros generan nuevas preguntas. Algunos ejemplos:
• ¿Cómo realizar una práctica educativa que cumpla con el principio de la decolonialidad?
• Al atender a los niños especiales, ¿cómo garantizar que se acumule el principio de inclusión y equidad educativa?
• ¿Cómo se puede hacer compatible el Plan sintético con el Plan analítico y que se garantice el cumplimiento de los resultados esperados?
• ¿Qué papel juega la innovación educativa en este nuevo Plan curricular?
• ¿Existe alguna manera de que maestras y maestros se hagan investigadores de su práctica en esta nueva iniciativa de trabajo?
• ¿Cómo contrarrestar el riesgo de que en pocos años de nueva cuenta estaremos ante un nuevo cambio curricular?
• Y la última pregunta que ha sido posible recuperar es la siguiente: ¿Qué cambia en el perfil y el rol de los docentes con esta propuesta de reforma en relación a las anteriores?
Como podrá apreciarse, las preguntas que provienen desde las y los docentes no se reducen al plano instrumental, es decir, al sólo hecho de hacer o aplicar cosas, claro que estas preguntas están planteadas por docentes que están incorporados en el estudio de un programa de posgrado. Esta realidad los coloca en una posición de privilegio. Habría que hacer un banco de preguntas y abrir el ejercicio para los miles de docentes en la entidad y después de las preguntas, establecer un compromiso por responder. Ésta es otra forma de tender puentes entre el espacio de la política y el mundo de la práctica educativa.
*Doctor en educación. Profesor–investigador de la UPN Guadalajara, Unidad 141. safimel04@gmail.com