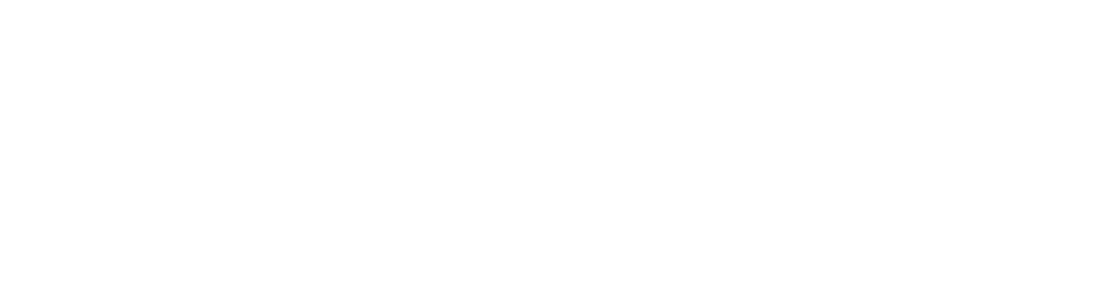Ira
Jorge Valencia*
Como emoción, la ira nos emparienta con la mayoría de los seres vivos. La experimentamos cuando sentimos amenaza. Y la manifestamos para inhibir las agresiones de los otros. Los animales enseñan los dientes, gruñen, erizan los pelos y clavan una mirada de advertencia. Las personas que se enojan hacen lo mismo: tartamudean, profieren insultos e injurias, se ponen colorados, amagan…
La diferencia es que los animales no atacan a menos que no les quede otro remedio; repelen la agresión. Los seres humanos, obnubilados, agreden físicamente para demostrar supremacía.
Las guerras demuestran nuestro atávico afán de imposición a los otros de una idea, una costumbre, una organización política, una lengua o una fe.
A lo largo de la historia de nuestra civilización, se nota una constante en el ejercicio de la violencia para obligar una práctica o una convicción sobre los demás. La esclavitud es un ejemplo extremo, donde los otros, los ajenos o extraños, son susceptibles al sometimiento. Casi siempre por razones ideológicas como sustento de la producción económica forzada, en beneficio de algunos.
La violencia es la forma material de la ira. Y en general, ocurre ante la carencia de argumentos que la persuasión no alcanza a provocar.
La ira tiene una forma sutil de manifestarse a través de la violencia psicológica. El destinatario de esta práctica termina por convencerse de que “merece” el maltrato. En Occidente, las mujeres han sido objeto de tal perversidad.
En general, el bucle de la agresión precisa quién la ejerza en la misma medida de quién la reciba. No hay conciencia de amo sin conciencia de esclavo. Los pueblos originales de Mesoamérica asumieron la tutela de los invasores durante la Conquista y colonización como producto de una elaborada justificación teocrática. La dignidad perdida mediante la aniquilación sistemática del “yo”: la cosificación del otro, sin voz ni identidad propia. Entre las etnias, la ira se reprimió y castigó a través precisamente del castigo y la ira originales de la hegemonía. La violencia unidireccional como estrategia de sometimiento y segregación durante centurias quizá gestó el estado de caos y delincuencia que ha aflorado durante los tiempos recientes en nuestras sociedades.
La ira nunca queda impune. A veces, sus efectos se postergan, pero siempre regresan como un búmerang. O como el karma.
Porque la ira permite la segregación de sustancias intracorporales tóxicas, su producción continua produce consecuencias orgánicas inapropiadas en quienes lo experimentan. No es exagerado afirmar que el enojo nos envenena.
Existen temperamentos más proclives a esta emoción. La cólera como hábito de interrelación humana, destina a quien la exterioriza con frecuencia a quedarse irremediablemente solo. Profetas de la violencia que maldicen en el desierto, sin nadie que los escuche. A ninguna persona le gusta que la agredan. La mejor estrategia para evitarla es “dar el avión”. La ira ejercida a solas adquiere la forma de la demencia.
*Director académico del Colegio SuBiré. jvalencia@subire.mx