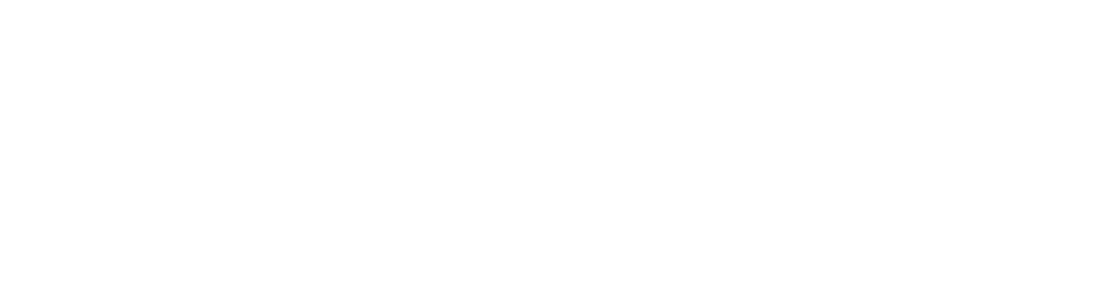Decir adiós
Jorge Valencia*
Los finales son tristes. En México, decimos adiós con la canción de “Las golondrinas”: se toca en los velorios sentidos o cuando despedimos a alguien que nunca volveremos a ver.
En rigor, la tristeza le ocurre a quien se queda, como aferrándose a un vínculo quebrado que no se restituye con la llegada de alguien más. Toda presencia es insustituible. Los amigos y los familiares poseen un lugar único; al faltar, algo nuestro se va con ellos. El destino así lo determina. Tarde o temprano, todo el mundo se irá. Los seres humanos somos un poblado de ausencias.
Salvo que se trate de la muerte, en toda partida existe una tácita promesa de volver. El que se queda prende una vela de esperanza, la cual se alimenta de los recuerdos. La mujer abandonada revive cada momento idílico a través del ejercicio de la memoria. Pero al encender ese mecanismo, el recuerdo se transforma: se perfecciona o adultera por los sentimientos involucrados desde el presente. El rencor es capaz de minimizar un hecho del pasado o bien, justificarlo. A “toro pasado”, las cosas se resignifican. Por eso una ausencia no siempre duele. Hasta las tragedias pueden banalizarse. Con los años, Medea resultó una mujer como cualquiera en pos de la emancipación; Jasón, no más que un adúltero. Y los hijos de ambos, un recuerdo incómodo, eventualmente doloroso.
La despedida goza de un prestigio inmerecido. Se trata de bañar la historia con el jabón de un acto solemne que casi nunca puede dimensionar la fuerza de la relación. Cuando una generación egresa de la escuela, sus maestros les pronuncian discursos, les ponen canciones de lamento (hemos visto que nuestro folklor confiere un énfasis musical a la tristeza) y fotografías que acentúan su transformación física. En general, se trata de un clamor malogrado: los padres de familia quisieran que sus hijos fueran los más populares; los maestros, que sus alumnos los recordaran con gratitud y deuda existencial. Casi nunca es así. Los jóvenes sólo quieren irse y los maestros se resignan a empezar un proceso formativo con otros que aparentan mayor rudeza y menor simpatía. Y los papás al poco tiempo comprenden que sus hijos se irán hasta después de los 30.
Todas las cosas terminan. Las buenas y las malas. “No hay mal que dure cien años”, dicen. Lo lamentable es que la dicha dure tan poco. Que envejezcamos y un día nos muramos. Que nuestra trascendencia se reduzca al recuerdo imperfecto de quienes nos quisieron y nos odiaron. Nada es para siempre. Ni siquiera el hecho de saberlo.
Junio es el mes para decir adiós. No existe una forma fácil. Nos hacen falta trenes y estaciones con neblina; mujeres con el corazón destrozado y niños de ojos grandes que se conduelan. Tenemos la lluvia y el final de un ciclo. La mejor manera es besar a alguien y caminar. Y nunca volver la mirada atrás. Escuchar “Las golondrinas” en lontananza. Tal vez llorar un poco y restañar las lágrimas con el dorso de la mano. Y esperar que Bergman filme ese instante.
*Director académico del Colegio SuBiré. jvalenci@subire.mx