Cuando las necesidades crecían, eran grandes y las escuelas se quedaban empequeñecidas
Miguel Ángel Pérez Reynoso*
Miguel Ángel, mi hijo adolescente de 17 años, hace unos días se puso reflexivo y me comentaba, cuando íbamos camino a comprar una nieve para tener un espacio de convivencia padre–hijo:
“La verdad -me decía-, siento que muchas cosas que nos enseñan en la escuela no nos sirven de nada, es información que la podemos obtener en cualquier lugar y la escuela no nos enseña cosas para resolver los problemas reales a los que nos vamos a enfrentar, como hacer una declaración de impuestos, como ver la ganancia que puede haber en una inversión o un negocio. Deberían de hacer un cambio y pensar en lo que los jóvenes necesitamos en este momento para salir adelante”.
Lo escucho y no lo cuestiono, me detengo a pensar a partir de sus pensamientos y coincido con él. La escuela, como institución moderna, cada vez se ha empequeñecido más, dando lugar a las demandas y las necesidades formativas que tienden a agigantarse. Mientras más crecen los deseos y las nuevas demandas por aprender, se hace más pequeña la capacidad institucional de atender eso que se demanda.
Esta ecuación no favorece a los sistemas educativos. Por otro lado, tenemos que termina por ofender el excesivo triunfalismo institucional que difunde (solo hace eso) la cúpula del sistema de educación en el estado de Jalisco, en todos sus rubros: “que instalaron, que se reunieron, que asistieron, que hicieron o que van a hacer, etcétera”. En el fondo está el asunto del impacto educacional: persiste en miles de escolares de la mayoría de los niveles educativos una profunda sensación de insatisfacción de lo que les ofrece la escuela, de lo que reciben de sus docentes y de lo que afuera les demanda la otra realidad.
Existen escuelas, sobre todo del sector privado, que engañan, que fraudean a sus clientes-alumnos; se preocupan mucho por la imagen, por el eslogan, por los clichés, pero debajo de ello muestran una realidad vacía. Persiste el autoritarismo y un modelo de autoridad vertical, sobre todo en el nivel medio superior de todas las cosas que pasan; al final, la culpa la tienen los alumnos y las alumnas.
Mientras más crece la demanda, se hace más pequeña la capacidad de atender y, por lo tanto, de educar. Tenemos que, desde la década de los veinte hasta los setenta del siglo pasado, la preocupación estuvo puesta en el asunto de la cantidad: cuántos asisten a las escuelas, cuántos reciben instrucción pública, teniendo a los ochenta como la década perdida en educación; con la llegada de los noventa y con la invención de los constructivismos, cambia el discurso y cambia el paradigma. Ahora se habla de calidad y de una calidad educativa. Y ahí, ¿qué tenemos de nuevo?
La escuela pública, o sea la escuela del público, se ha empequeñecido debido a que ha perdido la perspectiva de su misión formativa; ya no basta con asistir, abrir las puertas, tener uno o varios docentes enfrente de los chicos que les hable y les cuente todo tipo de historias. No.
Se trata ahora de pensar en el horizonte y en la trayectoria de las y los escolares, quiénes son las y los alumnos de cada docente, en dónde están parados, en qué contexto viven, qué les interesa aprender y, desde su capacidad personal, hasta dónde es posible aprender asuntos difíciles y complejos del llamado nivel superior.
La escuela pública sigue mirando a la baja, mientras que la demanda sigue a la alza. Esta disparidad estructural comienza a hacer crisis; cientos de alumnos dejan la escuela, no porque no sepan o porque no puedan, sino que dejan la escuela porque no les satisface lo que encuentran en ella. Esto deberá de preocupar a los tomadores de decisiones o a los personajes que dirigen las instituciones educativas de todo tipo, de todos los niveles y modalidades educativas.
La escuela nos está quedando a deber, y no siempre ha sido así. Pero hoy la deuda se está tornando impagable. ¿Cómo revertir esta ecuación que debe de preocupar a más de uno? ¿Cómo hacer que la escuela responda y deje satisfechas y satisfechos a la casi totalidad de sus estudiantes? ¿Cómo hacer también que sus estudiantes develen, anuncien, digan, expliciten o verbalicen lo que quieren aprender, lo que necesitan saber para moverse en un mundo que es otro?
Sobre las preguntas planteadas, me gustaría que las respondieran los funcionarios de la SEJ; sus asesores y los aplaudidores portátiles de los eventos oficiales y oficiosos. Las preguntas dan para muchas cosas. Así es esto, como decía el ideólogo de los zapatistas, para eso sirven las preguntas, para caminar. Pero hay gente que se aferra a quedar parado o estacionado en el punto en el que no se avanza y es que no se hacen preguntas, solo le apuestan a las certezas huecas y vacías.
Aquí hacemos un planteamiento central: la escuela como espacio institucional está siendo rebasada por la izquierda y por la derecha a partir de la demanda de las y los estudiantes que desean aprender algo diferente a lo que se les enseña.
Miguel Ángel, gracias, debido a ese recorrido peatonal, has dado salida a este artículo. Gracias a ti, a tus dudas y a tus temores generacionales.
*Doctor en Educación. Profesor-investigador de la UPN Guadalajara, Unidad 141. safimel04@gmail.com



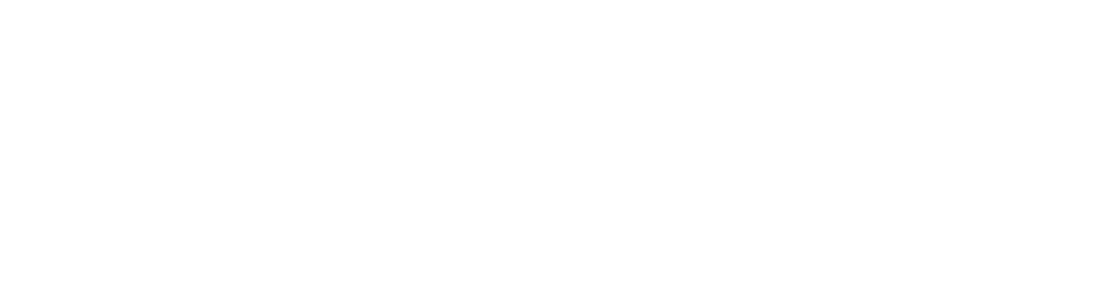
Indudablemente las preguntas de Miguel son las se miles de jóvenes que no le encuentran un sentido a la educación formal que se ofrece. La brecha demanda la atención de todos los que participación en el fenómeno educativo.
Miguel Ángel Xocoyotzin (“Xocoyotzin” como decir “junior” en náhuatl), como suele hacer el papá, pone el dedo en la llaga.
Olvidémonos de los programas de los planes y programas vigentes, anteriores o por venir; esto urge, y pasa por que los profesores, en lo individual, desde su práctica profesional cotidiana piensen, en hacer significativo el estar en la escuela involucrando a los sujetos que ahí están los escolares los estudiantes.
Hay que darle luz a los alumnos, los “alumni” (“sin luz”)…
Gracias a los Miguel Ángel por ponernos a pensar en el actuar docente qué se necesita.
Atentamente
Francisco Millán