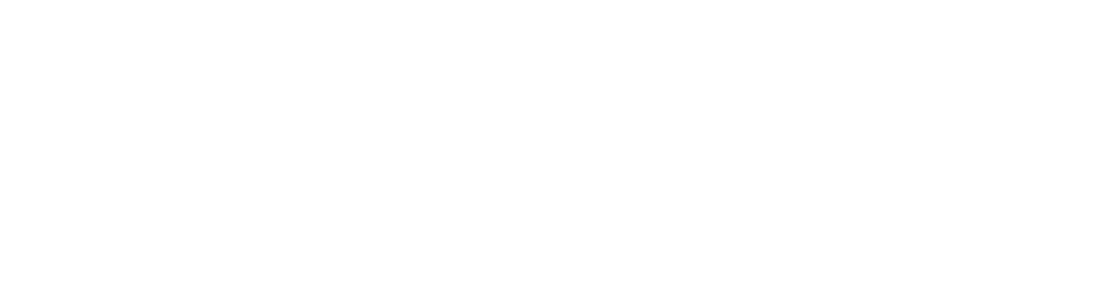La era del conflicto permanente: ¿puede cambiarse?
Marco Antonio González Villa*
El término conflicto, ya sea en su semántica como en su etimología, alude a conceptos que socialmente no disponen de una connotación positiva: pelea, lucha, golpear, enfrentamiento, choque, combate, así como refiere a una situación difícil y tensa, o bien alude a una oposición simultánea de creencias, deseos, motivos a nivel intra o interpersonal. Conflicto armado, conflicto de intereses, conflicto interpersonal son algunos de los binomios que se pueden formar al conjugarse con otras palabras, manteniendo una acepción que implica distancia y no acercamiento.
Entendiendo que somos seres individuales, únicos, que hemos construido y configurado una subjetividad propia, es obvio que mostremos diferencias con los demás en las formas de pensar y de entender el mundo. Sin embargo, pensaríamos que, en aras de la convivencia y la socialización armónica, hacemos acuerdos y convenios con el otro para poder tener interacciones pacíficas y respetuosas que garanticen, a través de la conciliación, el respeto y cuidado mutuo, entretejiendo y fortaleciendo así el vínculo social. Lamentablemente, esto sólo ha sido un ideal a lo largo del tiempo.
Mirar la historia y el presente nos deja en claro que el conflicto pareciera ser parte de la naturaleza humana y que es realmente difícil poder conciliar las diferencias entre las personas: cada guerra, batalla, separación, conquista o invasión entre las naciones y los pueblos así lo patentiza.
Me atrevo a señalar que este se presenta por una falta de voluntad y de ética, ese elemento social cada vez más ausente, así como por un iluso narcisismo y ego exacerbado, logrando que el conflicto se haya vuelto omnipresente, alejando entre sí a las personas y debilitando a la sociedad en general.
Estados Unidos, como país, por ejemplo, vive en eterno conflicto con la población afroamericana, con los latinos, con Rusia o con los países de Medio Oriente. Las redes sociales, a nivel individual, son el territorio en donde, innecesariamente, las personas se la viven atacándose y enfrentándose en disputas irrelevantes, infructuosas, incluso absurdas, sin sentido o sin razón de ser, que muestran a personas dispuestas a atacar a cualquier persona con sus comentarios agresivos. La llamada toxicidad de unas parejas por estar siempre en lío es otro ejemplo.
Pareciera ser que la pulsión de muerte señalada por Freud, tendiente a la agresión y a la destrucción, o el ejercicio del poder referido por Foucault, buscando imponerse sobre un otro. No hay más que una aceptación de la diferencia; el conflicto entre personas refleja una intolerancia, una incapacidad para ser soporte para los demás. No hay espacio para el respeto por la otredad; se busca más su anulación o su aniquilación; y tal parece que varios espectadores gustan de alimentarlo e incentivarlo en los demás, como Estados Unidos con Israel, como los estudiantes de secundaria o de prepa con compañeros que se pelean, como docentes sugiriendo a padres y madres acudir a supervisión para acusar a otro compañero docente. Instinto, agresión, condición, naturaleza, amor por el caos, odio, resentimiento, frustración, en fin, son muchas las posibles fuentes; bien valdría la pena investigar las razones por las cuales las personas tienen un incomprensible y paradójico amor por el conflicto, buscando poder erradicarlo; a menos que a la academia también le guste su presencia…
*Doctor en Educación. Profesor de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. antonio.gonzalez@ired.unam.mx