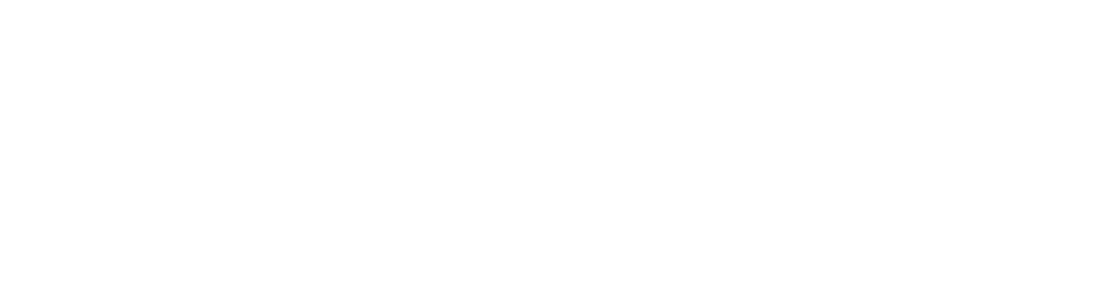Política educativa: ¿ausente?
Miguel Bazdresch Parada*
A la par del cambio de gobierno del año pasado surgió, tal cual sucede cuando hay cambios en la cúpula de las instituciones, la cuestión por los elementos de la política educativa nacional, sobre todo si la Nueva Escuela Mexicana plantea novedades interesantes en el proceso educativo y algunas prioridades diferentes de las planteadas en sexenios anteriores.
Desde luego, en la política educativa también se definen, o al menos se proponen, cuestiones relacionadas con la antes llamada “carrera” magisterial y, desde luego, las relaciones formales entre el sindicato (SNTE) y la burocracia educativa.
Además, quizá lo más importante de toda la política educativa, se revisa el perfil de los estudiantes al terminar sus estudios de los diversos procesos de educación, hasta antes de entrar a la universidad, pues la formación universitaria es un tema de esas instituciones. Lo común es definir ese perfil final con aseveraciones generales, incontrovertibles, y con unas descripciones, más genéricas que precisas, de las capacidades que un estudiante que termine la educación media superior debe tener, tanto si decide entrar al mundo del trabajo como si decide continuar con estudios universitarios.
Así, la política educativa no es fácil de formular más allá de esperanzas u objetivos genéricos incuestionables, tales como: Un estudiante deberá dominar los hitos más importantes de la historia del país y apreciará las diferentes gestas de los héroes que nos dieron patria. Un estudiante graduado de la educación media deberá estar preparado para decidir, con mentoría si hace falta, si continúa por formación técnica universitaria en el sistema de educación tecnológica del país, o decide por la formación universitaria, en la cual tendrá oportunidad de seleccionar un estudio congruente con sus capacidades: técnico, científico o humanista.
De tal modo pareciera que la política educativa es suficiente para atender a la población estudiantil y ofrecerle una formación en los aspectos fundamentales de lo educable. Sin embargo, existen dos áreas de la relación estudiante–estudios cuyo manejo y sus implicaciones quedan, en lo fundamental, a cargo de la sindéresis de la persona. La primera cuestión es: ¿cuál estudio es el que me permitirá tener un empleo con un ingreso razonable para vivir y eventualmente formar una familia? La segunda es: ¿debo decidir por aquella área que interpreto es mi vocación, pues me apasiona, fascina y complace como ninguna otra? Vocación e ingresos son las coordenadas no siempre compatibles y, para decidir, han de ser útiles todos los años pasados en el sistema educativo y todos los aprendizajes logrados.
Y, aún más, ¿los estudios, los logros, la vocación, los proyectos son un tema sólo individual o deben confrontarse con las realidades de la sociedad en la cual he vivido, quiero vivir y lograr una mejor vida común? ¿Es un deber con esta sociedad y sus problemas para lograr una mejor sociedad para todas las personas?
Estamos ante una decisión clave: Gana el individualismo y actuar en el marco de mis intereses y saberes o gana el entregar a la sociedad el saber y el talento que requiere para resolver los problemas y situaciones que la harán una mejor sociedad y, por consecuencia, un mejor lugar para vivir, crecer, crear y aprovechar y generar oportunidades.
La política educativa no es el emolumento de los maestros ni las prestaciones sindicales. Es estudiar, definir, aplicar, vigilar y corregir el modo como la población educada, conocedora y eficaz puede ayudar a tener una mejor sociedad y un mejor país para toda la población cada día más educada y mejor preparada. Nada fácil, por cierto, y a la vez indispensable.
*Doctor en Filosofía de la Educación. Profesor emérito del Instituto Superior de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). [email protected]