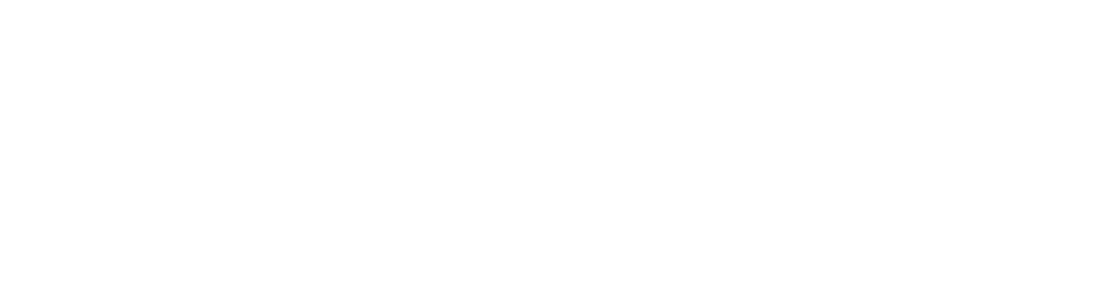Sonrisas
Jorge Valencia*
La sonrisa es un dardo de afecto contra el que pocos antídotos se conocen.
Se necesita un corazón de piedra para no reconocer y regresar las buenas vibras que una sonrisa sugiere. Y los hay.
Sobre todo, las culturas asiáticas están educadas para sonreír. Quizá de forma excesiva, pero no por eso menos efectiva.
Hay sonrisas mínimas. Las tenues comisuras de los labios anuncian algo que podría ser y apenas está en proceso de serlo. Cuando son francas, las sonrisas se convierten en cómplices de los ojos, que brillan y se achican y se suben al carro del afecto.
Los dientes no siempre asisten a la cita. Cuando lo hacen, cuando se asoman a la ventana de la boca sonriente, toda la cara adquiere una luminosidad que no hay oscuridad que la restrinja. Tal vez nuestra especie se defina como el animal que sonríe. En “El nombre de la rosa”, el monje Jorge de Burgos abjuró de los felices que sonríen y quiso desaparecer los documentos escritos de su justificación filosófica. Es el antagonista de la historia y termina con el mismo desenlace que pretendió para los libros: en las llamas.
En la realidad, las sonrisas abren puertas y cierran odios.
Los amantes no tienen nada que decirse que no lo digan sus sonrisas solas.
Desde chicos aprendemos a caer bien a través de las sonrisas. Los bebés la practican sin saber por qué; los viejos, porque no saben decir qué.
Hay sonrisas impostadas. Los políticos las usan para ganar adeptos y perder la confianza. Porque no se pueden sostener indefinidamente si no son auténticas.
Las sonrisas de dientes chuecos valen más que las caras bonitas, que son serias.
Las sonrisas contagian el gusto por vivir y las ganas por duplicar el gesto. Son un espejo que espera completarse en otro. No hay sonrisas individuales; todas son colectivas. O lo pretenden. Basta que una se anuncie para que se repita en dos, en tres, en todos. Son un mensaje que se perpetúa. Un verso continuado. Una conversación inédita que invita y se posterga.
Cuando la amargura se instala, las sonrisas se mitigan. Se esconden sin suprimirlas. No hay nada más conmovedor que una sonrisa triste: el corazón compungido, pero el alma esperanzada.
Los payasos portan sonrisas hiperbólicas del tamaño imposible de sus zapatotes. Rojas y amarillas. Su exageración es calculada. Tal vez lesiva. Más que hacer reír, espanta. Se requiere inocencia para soportarla. A veces, ni así.
Sonreír es tramar una felicidad para los otros. Esa felicidad se regresa.
*Director académico del Colegio SuBiré. jvalencia@subire.mx