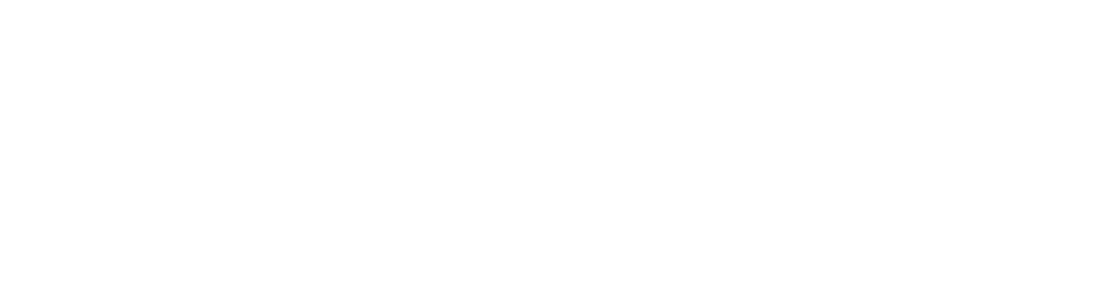¡Órale, pendejo!
Jorge Valencia*
Cuidadosos de nuestros códigos, los mexicanos utilizamos ciertos mantras durante la jornada cotidiana. Expresiones que invocan y repelen fantasmas. Al pronunciarlas reafirmamos nuestra identidad más profunda. Es nuestro amuleto lingüístico y nuestro santo y seña.
No se enseña ni se aprende: se transmite de manera genética, como el color de los ojos. Mexicano que no lo dice, no es mexicano. Demuestra nuestra cortesía atávica y nuestra rebeldía secreta. No somos gente de conflicto pero tampoco somos “dejados”. Con sonrisas y buenos modos, mandamos a los demás a la chingada, con una maestría de ventriloquía y unos modales a prueba de inquisiciones.
Cuando vamos en el coche y otro solicita el paso, pronunciamos la frase bajo la seguridad de los cristales: “¡órale, pendejo!”. Lo decimos bajo el mejor urbanismo avalado por Carreño. No existe conductor mejor dotado que nosotros ni postura cívica que alguien pueda reprocharnos. Cedemos el paso y regalamos una bendición. La interjección apura; el insulto, define.
Nadie más amable que nosotros. Aún bajo la forma del rencor, conservamos la prudencia y recluimos las malas vibras adentro de los límites del aislamiento. Si otros pueblos son dados al aspaviento y la vociferación, nosotros preferimos la discreción y el secreto. Nuestro odio es tenue y matizado, más cerca de la simulación que de la bravura. “Agárrenme porque lo mato”, se dice cuando el exceso de copas y la valentía venida a menos. Cuando basta el mensaje histriónico que no llega al exceso criminal. Después viene un brindis cruzado y un abrazo sincero.
Se trata del tráfico y el sol del mediodía que vulnera nuestra cordura. Ese momento del sudor y la prisa en que el vocho 74 pretende el entronque de nuestra ruta y no nos atrevemos a echar lámina porque aparece el buen samaritano que todo conductor simula. Ahí. Se baja la velocidad y se procura el ademán. El vocho 74 no reacciona con la celeridad que se espera y sobreviene el “órale” como una invitación obligatoria, un empujón virtual pero afectuoso. Medio segundo después, el insulto entredientes con la ternura cultural que nos cabe.
Pero no es un insulto sino un sesgo idiomático con que nos solidarizamos con los otros y con sus prisas, que son las nuestras. Y sus torpezas, que también son las nuestras. Lo que se da se recibe. La bendición alcanza a todos los creyentes del automovilismo nacional.
*Director académico del Colegio SuBiré. jvalenci@subire.mx