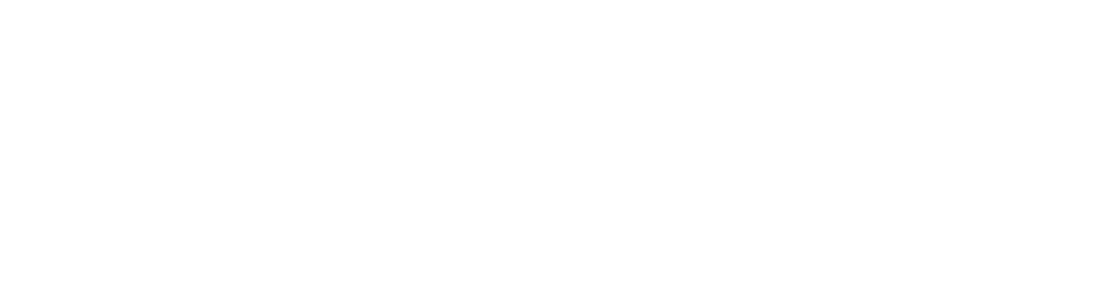10
Jorge Valencia*
La leyenda admite descalabros. Presenta luz y sombra, períodos de gloria y perdición. Símbolo del oficio que dominó, la redondez de la pelota globalizó al mundo (aún sin internet) en torno de un dios capaz de cometer milagros y exigir la compasión de sus fieles.
Nadie ha sido mejor que él sobre el césped. Pelé, tal vez. Messi, dicen los más jóvenes. Di Stéfano, Puskas, Cruyff… Y otros que también merodean pero no sobrepasan y alternan, como él, la inmortalidad. Una patada artera que le destrozó el tobillo derecho, pudo interrumpir su carrera mientras militaba en el Barza, pero regresó con más bríos y mejor técnica al Nápoles, donde se consagró. Como el Ave Fénix, fue capaz de renacer de las drogas, la fama, la denostación. Hizo de un equipo de medio pelo, el mejor de Europa. En el Mundial de Italia 90, los “tifosi” napolitanos apoyaron a los argentinos capitaneados por Diego aún en contra de su propia patria.
El Pelusa se cargó sobre los hombros a todos (compañeros de equipo, familiares, paisanos e hinchas) con la condición de recibir la pelota y quitarle a los rivales, lo mismo que un abrazo y –respectivamente– las culpas. Llevó a su selección a dos finales del mundo; una, la ganó él.
Si el Rey Pelé debió ostentar en realidad el rótulo del 9, Maradona debió portar dos veces el 10. Más que una monarquía, a diferencia del brasileño, su autoridad le valió el rango de una deidad: no fue sujeto de admiración sino de culto. Durante los partidos de futbol que jugó, sólo era virtuoso lo que desembocaba a través de sus faenas. Bajo su fe no destacan los goles sino las circunstancias para conseguirlos. El intrincado artificio de su elaboración.
Nacido en el barrio más pobre de Buenos Aires, demostró que la estatura y las adicciones no son obstáculo para la exquisitez. Acaso su mayor mérito lingüístico haya sido la frase con la que consolidó su mejor gol y el único que no fue: “lo metí con la mano de Dios”. Criatura que reconoce sus límites y rinde honor al verdadero orfebre, también supo arremeter la ambigüedad que sólo cabe en la poesía. En todo caso “un dios” (así, con minúscula), su divinidad consistió en horadar defensivas. No pretendía ganar sino arrasar.
Nadie con la gracia para recorrer la cancha con una pelota cosida a los botines (la metáfora es un lugar común) y reponerse ante la adversidad con una soberbia alimenticia. Maradona se nutrió de sí mismo y todavía se repartió a los fanáticos agradecidos o voraces. En la jugada donde burló a (y se burló de) todos los ingleses del Estadio Azteca, puede verse a Valdano y al resto de sus compañeros como espectadores pasmados ante lo imposible. Se considera el mejor gol de los Mundiales.
Pertenece a la fauna de animales mitológicos. Seres que transgreden las normas, leones voladores, bestias de dos cabezas, reptiles que lanzan fuego. Su naturaleza fue el escándalo. Su amistad con Fidel, con Chávez, con Evo…, demuestran su propensión por la adversidad. Su vida es canon de un dios mortalizado. Una estatua de mármol que se resquebraja y vuelve a renacer. En un lapso de humanidad, dijo que nunca quiso ser ejemplo para nadie. No fue modestia sino apotegma del ser para sí. El monstruo que cumple con mansedumbre su propio destino.
*Director académico del Colegio SuBiré. jvalenci@subire.mx