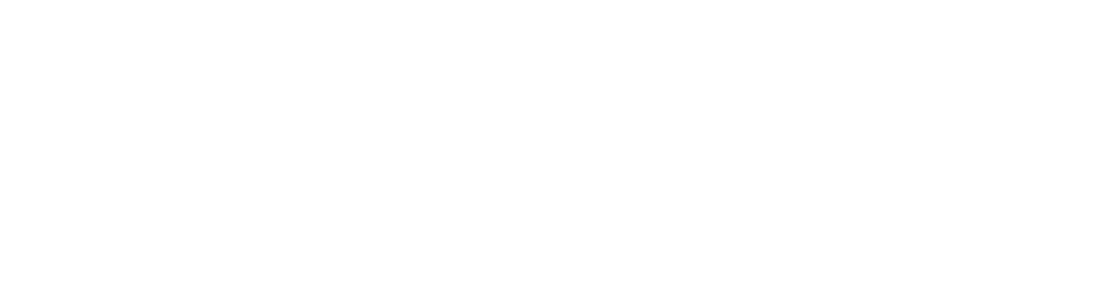La manzana
Luis Rodolfo Morán Quiroz*
Es una fruta legendaria. Muy probablemente nos han contado el capítulo 3 del libro de Génesis en que Eva dice a la serpiente: “Podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, menos del fruto del árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho: ‘No coman de él ni lo toquen siquiera, porque si lo hacen, morirán’”, y el fruto es representado con una manzana. En realidad, la Biblia no señala una especie específica de árbol ni su fruto. Aunque sí, en ese relato sí se alude a otro árbol por su especie: “La mujer vio que el árbol era apetitoso, que atraía a la vista y que era muy bueno. Tomó de su fruto y comió y se lo pasó enseguida a su marido, que andaba con ella, quien también comió/ Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos y se hicieron unos taparrabos cosiendo unas hojas de higuera”.
Ciertamente, los higos y las uvas tienen un papel más protagónico en las escrituras que las manzanas (por ejemplo, en Zacarías 3:10: “En aquel día se invitarán unos a otros a la sombra de la parra y bajo la higuera; y en San Mateo 21 y San Marcos 11, cuando Jesús maldice a la higuera por no tener frutos “ya que todavía no era tiempo de higos”), pero ha sido la manzana quien ha llevado roles de importancia en otros relatos tan ficticios o reales como los veterotestamentarios. Y ha pasado a ser aludida en diversos dichos y expresiones de la vida cotidiana. Desde la manzana de la discordia para aludir a los conflictos, la manzana al día para mantener al médico en la lejanía para aludir a los cuidados de la salud, la manzana podrida que pudre a sus vecinas para aludir a las influencias de los amigos, no mezclar peras con manzanas para aludir a los vértigos argumentales, la muchacha, la cabra y el manzanal son difíciles de cuidar para hacer referencia a tesoros que son accesibles a otros, la manzana nunca cae lejos del árbol para aludir a nuestra herencia, entre otras decenas más.
La manzana es actor secundario pero imprescindible en el relato de Guillermo Tell, el suizo quien (reza la leyenda que el 18 de noviembre de 1307) en la aldea de Altdorf asume el reto y se atreve a lanzar una flecha para partir una manzana colocada sobre la cabeza de su propio hijo amado, para salvarse del castigo de un tirano austriaco (¡otro!, siglos antes del que conocemos) de nombre Albrecht Gessler, y lo es también en la supuesta iluminación de Isaac Newton al caerle uno de esos frutos en la cabeza, por lo que desató un proceso de cavilación en torno a la gravedad como fuerza de atracción entre dos cuerpos, determinada por las masas de esos cuerpos (The Legend of William Tell: A Symbol of Resistance – This Day in History e Isaac Newton’s apple tree – Wikipedia). Por cierto, Voltaire alude a la higuera para conminarnos a que cada quien disfrute de los frutos que ha cultivado a la sombra de su higuera.
La manzana ha servido también para aludir a ciudades apetitosas en general, aunque la más famosa ha sido Nueva York desde hace poco más de un siglo, gracias al autor John Fitz Gerald, quien, en su columna sobre carreras de caballos, se refirió a esa ciudad como “la gran manzana” a partir de 1921 (Tracing the Roots of the Big Apple: The Mysterious Origins of the World’s Most Famous City Moniker – The Marginalian). Sin embargo, un uso bastante corriente es el que hacemos todos los días para referirnos a un bloque de terrenos en la ciudad. Usualmente delimitado por cuatro calles relativamente rectas, aunque también hay bloques que se definen por más calles con trazos más caprichosos y que suelen incluir edificaciones, jardines, denominación o numeración que distingue ese bloque de los demás.
Las manzanas de las ciudades, en especial aquella en la que habitamos, son fuente de conocimientos generales y detallados. Recorrer una manzana de nuestro barrio, de alguna otra zona de nuestra ciudad o de alguna ciudad que nos es extraña, nos ayuda a comprender el carácter de nuestro entorno. En ocasiones, la acera de enfrente lleva un nombre de calle diferente al de aquella en la que nos ubicamos. En ocasiones, esa manzana marca la frontera entre distintos barrios o territorios de gobiernos legítimos o ilegítimos y “de facto”, entre vocaciones del uso de la tierra, que puede ser agrícola, ganadero, comercial, de vivienda, industrial o combinado. Al observar y recorrer una manzana, aprendemos acerca de los vecinos y sus actividades, de sus temores al enrejar sus entradas y ventanas, de sus aficiones al observar los puntos de verdor en macetas o jardines frontales, de sus recursos al observar las decoraciones y objetos que permanecen a la vista. Aprendemos acerca del entorno al recorrer las manzanas y cuál es el carácter de día, de noche, de fines de semana, en los días de festejos barriales por motivos cívicos o religiosos. La iluminación, el cuidado, la basura o su ausencia, los rostros de la gente a nuestro paso, los ladridos de los perros, las otras mascotas visibles o audibles en el entorno.
Conocer la manzana en la que se ubica el plantel escolar en el que aprendimos las primeras letras, o en el que comenzamos a trabajar o a conocer los secretos de nuestras disciplinas profesionales, nos da una idea de la cultura y de la atención que se presta a la escuela como parte de la vida comunitaria más próxima, además de darnos una idea del tipo de emoción que suscita la escuela. ¿Se encuentran bien cuidados sus confines? ¿Hay quien barra las aceras? ¿Se pueden ver limpias las ventanas y los ingresos? ¿Qué nos dice la atención que se presta a las bardas, paredes, muros divisorios, rejas u otras protecciones acerca de la escuela y la relación que tiene con la vecindanza y con los estudiantes y docentes que en ella se ocupan de su arte e invierten porciones de sus vidas? ¿Es la escuela lo más cuidado o lo más despreciado en esa manzana? ¿Es el plantel escolar una referencia positiva para quienes viven en el entorno o es simplemente un punto más en el caos del barrio y el vecindario? ¿Llama la manzana y las actividades que se realizan en ella a mayor aprendizaje o es fuente de tensiones, temores, reflejo de apatía o de descuido? ¿Qué personas, familias y establecimientos contribuyen a un ambiente apacible para el aprendizaje? ¿Qué sonidos, sucesos o actividades interrumpen los ritmos de la enseñanza y de la interacción en esos espacios?
*Doctor en Ciencias Sociales. Profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. rmoranq@gmail.com