Hay ahí varios ayes. Habrá quien abra los ojos y los halle
Luis Rodolfo Morán Quiroz*
Ni nuestra familia ni nuestras escuelas lograrán ser suficientes para hacernos duchos y truchos en el manejo de nuestra lengua. Sobre todo en América latina, en donde no marcamos la pronunciación como suele hacerse todavía en varias zonas de España, nos encontramos con una cierta distancia entre lo que escuchamos y lo que escribimos. Comentaba un español que se quedó a vivir en México que con el paso de los años ya no era capaz siquiera de pronunciar la palabra “calzoncillos” correctamente. Es por eso que la portada “CANSIONES” de un disco de Joan Manuel Serrat tiene sentido, pues se trata de canciones latinoamericanas, región en donde a nuestros ancestros poco les preocupó la ortoepía o la ortología. Lo que, en buena medida, afecta la ortografía de las poblaciones actuales y nos hace poco conscientes de las cacofonías.
Así, hay quien, al referirse al yugo que une a la pareja legalmente constituida, pronuncia “gue”, en donde simplemente hay un “ge”. Las influencias de otros idiomas no nos son ajenas y el uso y escritura incorrectas que hacemos del propio nos hacen adoptarlas con toda naturalidad. Mientras que, para referirnos a un camión de carga utilizamos el término “troca” (préstamo del inglés, que a su vez tiene raíces latinas y griegas asociadas con el movimiento), damos por sentado que quienes escuchan entenderán lo mismo que quienes pronuncian el término. Por cierto, el término significa “prostíbulo” en Perú, a partir de la idea de “trocar” en el sentido de cambiar una cosa por otra. El término de “trocadero”, tan asociado a una zona parisina, se ha utilizado en ese sentido de intercambio en un mercado de antigüedades en la Guadalajara mexicana.
Cuando el ayutlense Alberto Magno Brambila Pelayo (1884-1974) propuso su ORTOGRAFIA RASIONAL MEJIKANA, en 1928 (editada en 1990 por el gobierno del estado de Jalisco), demostraba que tenía en consideración no las convenciones de un idioma cuyas reglas suelen parecer caprichosas; en especial para quienes desconocen los orígenes o los significados de las palabras o se detienen poco a pensar las relaciones entre ellas. El filólogo jalisciense escribió que “los diksionarios deberíamos konsultarlos no para saber kómo se eskriben las palabras, sino para saber únikamente su signifikado”. Aun cuando la pronunciación quedaba casi saldada con la propuesta de Brambila Pelayo, quedaba el pequeño detalle de las tildes. Tanto las personas “expertas” en la enseñanza de español, como los estudiantes actuales y del pasado, seguimos dudando ante dónde, cuándo, cómo y por qué poner esas pequeñas rayitas encima de determinadas vocales. Para nuestra fortuna, el español solo se utiliza una tilde, conocida como “acento agudo”, a diferencia de otros idiomas como el francés o el italiano, que recurren a inclinaciones de esa pequeña rayita hacia la izquierda o como una especie de techo sobre las vocales. Rara vez necesitamos las diéresis y es muy poco frecuente que hagamos alguna afirmación de sofisticación lingüística que las requiera.
Ya sabemos que el español (latinoamericano, al menos) no es el único idioma en el que es posible dudar en relación con distintas letras que suenan igual o parecido. Incluso los iniciados y profesionales en el uso cotidiano del lenguaje suelen desconocer u olvidar las formas correctas de escribir algunas palabras. En los cursos de expresión escrita encuentro con frecuencia que los adolescentes escriben “propocisión” y “desición”, sin titubeo ni indecisión alguna. Los errores entre usuarios de idiomas que utilizan otros signos de escritura diferentes de aquellos en los que intentan escribir suelen aumentar esos errores. Aun quienes desconocemos por completo idiomas como el chino, el japonés, el coreano o el árabe detectamos algunos problemas de traducción al inglés en expresiones que resultan al menos asombrosas en su sentido. Un caso reciente de estas traducciones es la que rehizo, de regreso al castellano desde el chino la sinóloga Alicia Relinque, de la “historia del caballero encantado”, que en su versión original llevaba por título “El ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha”, que fuera traducida/vertida al chino en 1922 por Lin-Shu, traductor que no manejaba el español.
Sabemos que los idiomas evolucionan y es frecuente que en América latina los estudiantes aprendamos inglés con la escritura utilizada en Estados Unidos, que presenta una versión bastante simplificada de las convenciones en la isla británica. Si en nuestras clases de inglés aprendemos a trasladarnos al “Theater” o al “Center”, luego encontraremos textos británicos que nos sorprendan porque los protagonistas se dirigen al “Theatre” o al “Centre”. De la misma forma, es probable que así como encontramos que las convenciones de pronunciación no son las mismas para todos los usuarios del español en todas las épocas, probablemente encontraremos grafías muy distintas en nuestros estudiantes, quienes actualizan y adelantan el futuro del idioma. No es que los eztudiantes aktuales y los eskribidores de tecstos en los teléfonos selulares tengan faltas de ortografía o de ortoepía. Sencillamente nos ayudan a anticipar cuáles (con tilde por ser un término interrogativo) serán la tendencias de nuestro lenguaje.
*Doctor en ciencias sociales. Departamento de sociología de la Universidad de Guadalajara. rmoranq@gmail.com



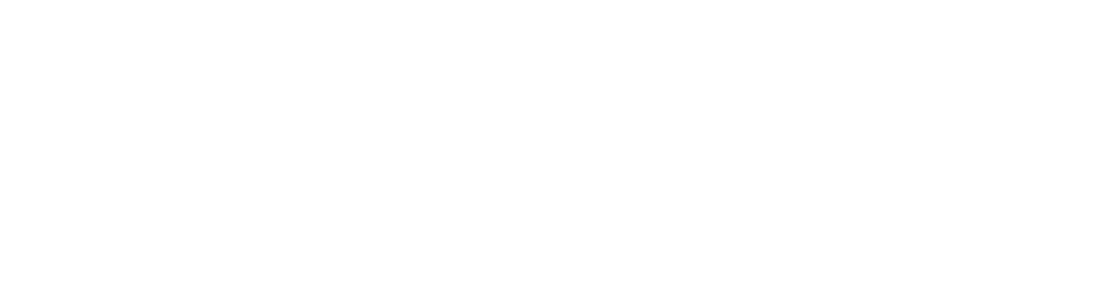
Buen análisis del uso del idioma de este lado del charco.
De hecho, respecto a nuestra pobre o nula diferenciación de sonidos entre las propias palabras del español. He tenido que notarlo marcadamente debido a que intento enseñar español a un extranjero a la par de sus clases profesionales en un español de España.
Lo que a veces me provoca confundirla, o básicamente darle una clase de lo que parece otro español, un idioma acercado al español de España que tanto se enseña en Asia.