Deterioro
Luis Rodolfo Morán Quiroz*
Camino por algunas calles cercanas a mi casa y me encuentro en el camino vehículos abandonados de distintos fabricantes: Ram, Audi, Jaguar, Land Rover, Camaro. En mi trayecto a la universidad encuentro otros más: Focus, Volkswagen, Mercedes. Se encuentran cubiertos de hojas, de polvo, de heces de palomas, con señales de que les ha caído alguna lluvia y los ha visitado más de algún perro que imagina son parte de su territorio. En especial para las marcas de lujo de esos vehículos considero que sus dueños quizá ya no quisieron meter dinero bueno al malo y optaron por no llevarlos a algún taller mecánico. A pesar de que algunos de ellos tienen adheridos algunos papeles con publicidad de ingenieros dispuestos a iniciar su fortuna personal al intervenirlos.
Del mismo modo, podemos observar que otros objetos en la ciudad o dentro de nuestras casas caen en el desuso o quedan en el lugar hasta el que lograron llegar tras una sesión en la que dejaron de funcionar. Para nuestra fortuna, en esta ciudad hay algunos interesados en comprar coches para venderlos en partes, recoger trozos de tela, cartón, aparatos inservibles, muebles cojos o con tapicerías dañadas. Algo habrá rescatable todavía. Aunque hay algunas personas que conservan esos objetos deteriorados dentro de los límites de sus propiedades y los acumulan encima de otros en espera del juicio final que los lanzará al carretón de la basura o los venderá a algún recolector de antigüedades y objetos viejos.
De la misma manera en que los humanos nos resistimos a que nuestras herramientas, muebles, ropas, juguetes, libros, hayan dejado de servir su propósito, también nos resistimos a retirarnos de determinadas actividades en las que nos consideramos expertos. En la primera semana de clases del 2024, una estudiante comentó que la pandemia tuvo un efecto en los docentes que se resistían al uso de las tecnologías de la computación: hubiera de retirarse porque no pudieron participar en las clases en línea. No sabían y muchos de ellos no quisieron aprender a utilizar modos de comunicación con sus estudiantes que no fueran presenciales y con productos manuscritos en papel, con exámenes en el aula y con interacciones cara a cara. Fue un aspecto bueno de la pandemia, comentó la estudiante, pues así los docentes (y estudiantes) que siguieron participando hubieron de aprender a manejar tecnologías que sustituyeron a formas no necesariamente en desuso, pero sí bastante menos eficientes que las soportadas en nuestras computadoras actuales.
Como personas y como docentes nos resistimos a envejecer y a reconocer que oímos menos que antes, que nuestra paciencia y nuestro interés ya no son lo que fueron, que nuestra memoria y nuestro vocabulario tiene cada vez más lagunas, que ya nos cuesta trabajo ver, leer, comprender los argumentos de nuestros interlocutores. Si bien es cierto que, gracias a la experiencia y a la práctica de muchos años, podemos captar muchas de las necesidades de nuestros estudiantes, también es cierto que nuestra formación y nuestros hábitos de trabajo acaban por verse superados por nuevas tecnologías, nuevas perspectivas, nuevos planteamientos.
En algunas instituciones de educación observamos que no se han dado los reemplazos generacionales que habrían de acompañar la formación de nuevos profesionales de distintas disciplinas. Y la docencia es un área en la que, gracias a que se puede ejercer durante varias décadas y a que no es tan desgastante como algunas actividades que requieren mayor fuerza, flexibilidad y agilidad físicas, podemos sentir que seguiremos siendo útiles más años. Muchos de nosotros consideramos que nos deterioraremos más física, cognoscitiva y anímicamente en caso de retirarnos de la docencia, así que seguramente los jóvenes observan cómo nos empolvamos, nos desvencijamos, caminamos, pensamos y hablamos más lento que hace unos cuantos periodos lectivos, que podrían ser cuarenta u ochenta semestres. Así que la planta docente comienza a deteriorarse o anquilosarse. No sólo se incorpora escasamente a las nuevas tecnologías, lo que quizá sea del agrado de los administradores y funcionarios (“ahí sigan ustedes con sus proyectores de cuerpos opacos”, parecen conformarse) pues no deben invertir en nuevos equipos y capacitaciones. Sino que tampoco se incorporan nuevos profesionales dispuestos a enseñar nuevas ideas, nuevas formulaciones, nuevas formas de abordar los problemas que se plantean desde otras perspectivas.
El deterioro de las cosas y de los edificios, así como el de las personas nos plantea la pregunta de si vale la pena arreglarlos, complementarlos, integrarlos en conjuntos más amplios que cumplan otras funciones, o simplemente desechar lo antiguo y sustituirlo radicalmente. Quienes se inclinan por el cambio gradual, probablemente abordarán el tema con mecanismos que permitan renovar los equipos, los componentes o el personal al mismo tiempo que se les capacita para que asuman nuevos retos. Ciertamente, la escuela en la que estuvimos nosotros es ahora muy diferente de las escuelas actuales. Muchas cosas de nuestras épocas se deterioraron y hubieron de reemplazarse: puertas, ventanas, proyectores, pintarrones, altavoces, teléfonos, techumbres. Así como las prácticas asociadas a la enseñanza (¿quién aprende ahora a usar un teclado en una máquina de escribir, por más que el orden del teclado tradicional permanezca en las computadoras actuales?).
Mi primo Gustavo y yo, que tenemos el gusto pero no el dinero para coches clásicos, bromeamos con el hecho de que su Crown Victoria y mi Volkswagen de los setenta han pasado a pagar impuesto predial en vez de impuesto a la tenencia, por la poca distancia que recorremos en ellos cada año. No es algo que estemos muy dispuestos a reconocer, pero tanto los vehículos como los choferes nos hemos deteriorado a lo largo de los años y no podemos pedir a esos carros añosos que ofrezcan la seguridad, la comodidad o la velocidad de cuando eran nuevos, así como tampoco podemos esperar la agilidad, la resistencia o la tenacidad para conducirlos largas distancias.
Paralelamente, los edificios de las escuelas y sus equipos se deterioran con el tiempo y el uso; y quienes trabajamos en las instituciones educativas ya no somos tan eficientes como fuimos y como podrían ser muchos de los jóvenes, menos experimentados pero más dispuestos a probar nuevas opciones de enseñanza y aprendizaje. Así como mi primo y yo estamos muy contentos con nuestros carros viejos, los docentes solemos conformarnos con las viejas prácticas que hemos realizado durante décadas, sin aceptar que en esos años se han abierto horizontes que no hemos logrado reconocer. No sólo eso: incluso nos enorgullecemos de ser “de la vieja escuela”. Lo que quizá tenga algún valor museográfico, pero no necesariamente pedagógico. Cuando vemos fotografías de otros tiempos de nuestras instituciones y pensamos “así fue antes esta escuela” solemos pensar, con un dejo de romanticismo, “qué bonitos fueron aquellos tiempos”, aunque no siempre reconocemos cómo el deterioro de las instalaciones representa un costo si se desea ponerlas nuevamente en estado plenamente funcional. Los coches viejos, las paredes desgastadas, las ropas que hoy llamamos “vintage” requieren de esfuerzos para evitar su deterioro, de la misma manera que nuestras prácticas y, eventualmente el personal docente mismo, requiere de renovación y no simplemente de actualización.
Lo que lleva a la cuestión de qué tantos recursos estamos dispuestos a dedicar a restaurar los objetos, los edificios, las prácticas. Y a la capacitación, la actualización, la promoción del personal; lo que implicará, en algún momento, la renovación de los equipos y la convocatoria a personas dispuestas a asumir las tareas de la enseñanza en nuevos ambientes tras que sus antecesores se deterioraron en la docencia cotidiana. Habrá quien prefiera esperar a que las escuelas dejen de ser funcionales para renovarlas por completo; hay quien aspire a “morir en la raya” y expirar el último suspiro frente a un grupo de estudiantes. En todo caso, habremos de tomar en cuenta que las cosas, los ideales y las personas siempre estamos en proceso de deterioro. A tal grado que los edificios pueden llegar a convertirse en ruinas (pienso en lo cerca que estuvo el CUCSH-UdeG de la Normal de ser simple vestigio de un pasado menos obscuro), los vehículos y aparatos en fierros oxidados e invadidos por roedores e insectos, mientras los humanos pasaremos a ser festín de los gusanos. Mientras llega ese momento, empero, podríamos ofrecer los cuidados necesarios para retardar el deterioro de las instituciones, tanto en sus recursos materiales como en sus prácticas y, asimismo en sus recursos humanos.
*Doctor en Ciencias Sociales. Profesor del departamento de sociología. Universidad de Guadalajara. rmoranq@gmail.com



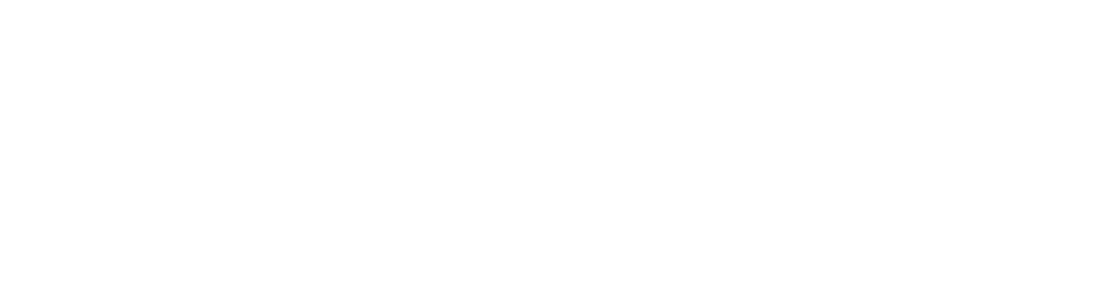
En este mundo, en el que todo es efímero, los profesores sobrevivientes de la tercera edad,, así como los clásicos, representamos una historia importante para la humanidad.