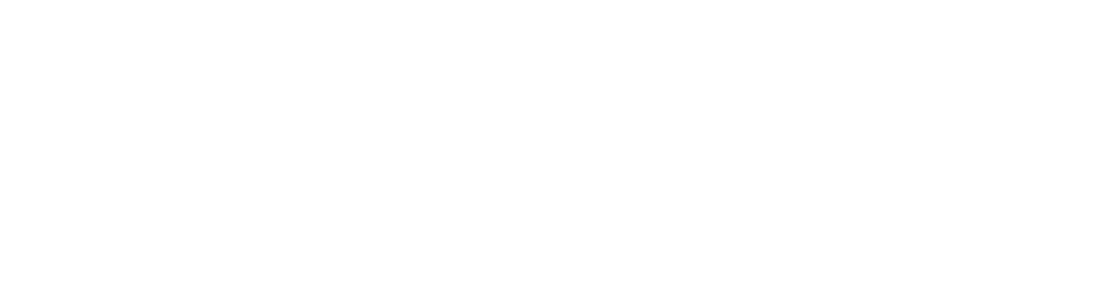Actos de habla
Luis Rodolfo Morán Quiroz*
De entre los muchos actos y actividades que realizamos los humanos, los actos de habla suelen anteceder, acompañar, complementar, contradecir o suceder a otras acciones realizadas con el resto del cuerpo e incluso con herramientas que prolongan los alcances del cuerpo. Sabemos de adminículos que difunden o conservan los actos de habla: megáfonos, radio, grabadoras, audio en cine y televisión, micrófonos y bocinas y, finalmente, textos por escrito que sustituyen a discursos hablados y que tienen el potencial de revivir como actos de habla para ser expresados y escuchados. En realidad, la palabra escrita se diseñó como una prolongación de actos de habla en potencia: si se decretaba alguna ley, ésta era escrita para ser luego leída ante un público compuesto, en su mayoría, por analfabetas. Todavía hasta décadas recientes, incluso los intelectuales más avezados solían leer en voz baja (o alta) los textos que estudiaban para sí mismos y que no habían sido escritos para ser difundidos a amplias audiencias.
Aun cuando no sea la actividad a la que más dedicamos tiempo los humanos, el lenguaje hablado y escrito sí ocupa mucho de nuestro tiempo y, a juzgar por los libros, cuadernos y hojas sueltas que guardamos en nuestros entornos, también ocupa mucho de nuestro espacio. Solemos utilizar el nombre de un órgano de nuestro cuerpo para referirnos a una de las producciones de ese órgano. Llamamos también “lengua” al lenguaje (que conserva la etimología) y las disciplinas relacionadas con el análisis de los actos de habla y escritura se denomina a partir de la misma raíz derivada de un órgano que también tiene otras funciones como degustar y expresar, incluso sin sonidos, algunas formas de rechazo o atracción. Además de sacar la lengua mientras se exponen las palmas de las manos junto al rostro, a la altura de las orejas, la lengua tiene otros usos expresivos adicionales a modular el habla. El lenguaje, como demostró Jurgen Habermas (nacido en 1929) en su obra Teoría de la acción comunicativa (1981) cumple varias funciones y a los humanos nos interesa especialmente que los actos de habla se conviertan en una acción en el mundo, por más que el sonido que emitimos (o los escritos que dejamos) sean de (muy) corta duración. Cabe resaltar la función performativa, que convierte el acto de habla en la realización de un hecho, como cuando prometemos algo. Las promesas, de tal modo, se convierten en un compromiso por el que se guía quien las expresa y también quien recibe la promesa. La función apelativa o conativa de los actos de habla se asocia con la intención de quien emite de que quien recibe realice también alguna acción: “estudia y mañana te presentas al examen”; “compra este producto”; “péinate”; “bésame”…
En general, aun cuando no se trate de promesas ni de órdenes, las palabras tienen consecuencias. Como señala María del Carmen Madero, Percepción. El poder excepcional (2019), es más poderosa la persuasión que la fuerza. Madero relata la fábula de Esopo (Siglo VI a.C.) en la cual se narra cómo pudo más el sol con su calor que el viento en su intento de despojar de su ropa a una persona. Por lo que se puede inferir que con acciones y palabras sutiles se puede convencer (o disuadir) a las personas más que con la violencia o la fuerza. Los muchos actos de habla con que nos encontramos cotidianamente reciben muy diversos nombres, según se trate de su extensión, de su intención, de su argumentación y de dirección. Hay algunos actos de habla que intenta “traducir” actos más amplios en actos de habla, como cuando explicamos el sentido de nuestras acciones o, incluso, traducir de una cultura a otra, o de un ámbito disciplinar a otro, lo que significan determinadas acciones o discursos. El antropólogo Talal Asad señala cómo los científicos sociales cumplen una función de “traductores” de actos culturales y de habla, entre miembros de distintas perspectivas de interpretación. Así, también el psicoanálisis cumpliría una función de traducción incluso para los autores de los actos que se interpretan. Lo mismo podemos asumir para las traducciones que realizamos de expresiones entre una época y otra. Como lo vemos con términos que cambian de significado en distintas épocas, como los de “prostituirse” (antes, mostrarse) y “redes sociales” (antes, cantidad de relaciones de las personas).
Hay actos de habla como las homilías que se diseñaron para interpretar otros actos de habla que se han tornado textuales y sacar de ahí una enseñanza para las vidas de quienes las escuchan. Así, las homilías deben partir de escrituras sagradas que narran un acontecimiento o una parábola y a partir de las cuales se genera un acto de habla que señala la lección a aprender. “Así como hizo en el pasado este personaje de las escrituras, vosotros habréis de comportaros de tales o cuales maneras en vuestro acontecer actual”. En el mismo contexto de los actos de habla asociados a las prácticas y creencias religiosas, suele asociarse el perdón con un acto de habla que sirve para anular la ofensa. Como se narra en el cuento “ego te absolvo” (Oscar Wilde, 1854-1900: (https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/ego-te-absolvo–0/html/ff0d1c08-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html) y en otros contextos, el perdón resulta un acto de habla (y textual que lo confirma y perpetúa) que puede revertir sentencias de pena de muerte de la misma manera que se anulan las ofensas entre dos personas. Actos de habla como la excomunión son relevantes para emisores y receptores a quienes les importa ser o no parte de una determinada congregación. Recientemente hemos visto cómo la declaración de expulsión de los miembros de un partido político en México fue recibida con cierta sorna por algunos políticos profesionales que se presentaron en otro partido político para expresar, con un acto de habla realizado públicamente y ante los medios de difusión de información, su apoyo al proyecto del segundo partido. Si ya no importa lo que pase en ese contexto religioso o político, poco importa tampoco lo que digan los ministros de una iglesia o un partido de los que ya no se desea ser parte. Excomuniones y expulsiones poco tienen de significativo para los excomulgados o los expulsados pues se trata de actos de habla que tienen poco sentido tras el hecho de la salida de un antiguo convencido. El actual debate que se ah dado dentro de las iglesia de Roma entorno a las bendiciones Fiducia suplicans (https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2023-12/declaracion-doctrinal-se-abre-a-endiciones-para-las-parejas.html https://www.usccb.org/news/2023/bishop-barron-says-new-vatican-document-affirms-churchs-timeless-teaching-marriage) tiene sentido para quienes consideran que su relación de afecto pueda, deba o merezca ser bendecida por un ministro religioso. Pero no para quienes se ubican fuera del alcance simbólico de esas bendiciones (o maldiciones, si fuera el caso).
La cantidad y la calidad de los actos de habla en los que nos embarcamos los humanos recibe una variedad de nombres, normalmente asociados con los efectos esperados o logrados. Así, los chistes y la Stand up comedy son cosa muy distinta de discursos solemnes y de las promesas, juramentos y tomas de protesta en un cargo o en un examen de grado. Como señala este video (https://youtu.be/E-92cjykNfk?si=6gbTuKRdm_ZodsCy) la comedia puede servir de algún modo para reducir el efecto manipulador de otros actos de habla que nos proponen que nos los tomemos en serio. Reírse de los discursos de políticos o líderes religiosos, de nuestras madres o de nuestros docentes, nos aleja de la capacidad que tendrían determinados actos de habla para hacernos obedecer los que nos piden explícita o implícitamente.
Como bien sabemos, la docencia está asociada a la instrucción y tiene como receptores a los discentes. Los actos de habla en las aulas constituyen las herramientas básicas para la instrucción y para promover y motivar el aprendizaje. De tal modo que hay una enorme cantidad y variedad de actos de habla asociados al aprendizaje y a la enseñanza: conferencias, admoniciones y consejos, exposiciones, diálogos, debates, advertencias. En otros contextos, como el familiar o laboral, recurrimos a otros actos de habla o somos sus destinatarios: regaños, conferencias de prensa, discusiones de pareja o entre amigos, instrucciones acerca de procesos. Las clases magisteriales y las conferencias son actos de habla que pretenden consecuencias a largo plazo, con un aprendizaje que se muestre repetidamente. En otros contextos más amplios de nuestras vidas podemos ser testigos, emisores o receptores de gritos, de silencios, críticas, protesta, amenazas, advertencias, sentencias y condenas, demandas, declaraciones de amor o de guerra, insultos, halagos, disculpas, confesiones, consultas, quejas, peticiones.
En nuestros actos de habla podemos manifestar o ser receptores de verdades a medias, mentiras completas presentadas como verdades netas y solemos detectar diferentes acentos que delatan los orígenes de los hablantes o diferentes énfasis que señalan las intenciones de los hablantes. Hablamos para generar determinada conducta (fuego: traigan un extinguidor), para convencer de iniciar alguna forma de comportarse (oremos para pedir la intervención divina) o disuadir para detener un comportamiento (alto al fuego, no disparen). Nuestros actos de habla suelen ir acompañados de gestos faciales, movimientos corporales e interacciones (inmediatas o posteriores) con otras personas en un auditorio presente o virtual. Para hacer referencia a los actos de habla no solo los clasificamos, sino que los incluimos en otros actos de habla para señalar lo que puede pasar antes, durante, o después de su emisión. Contamos así con expresiones como “morderse la lengua” para referirnos a una persona que acusa de algo siendo que es también culpable del mismo pecado; “de lengua me como un taco”, para referirnos a quienes prometen más de lo que obran; “no tener pelos en la lengua” para señalar a las personas que dicen sin tapujos lo que piensan.
Hay sentencias como “lengua malvada corta más que espada” o como “Hay tres cosas imposibles de echar atrás: la palabra pronunciada, la flecha lanzada y la oportunidad perdida”. Hay situaciones en las que los actos de habla señalan una determinada consecuencia esperada, pero quien los emite no estará contento si se cumple lo que se declara, aunque tampoco lo estará si se hace lo contrario de lo que se pide. A estas situaciones, el antropólogo Gregory Bateson la denominó como “doble vínculo”, por tratarse de un mensaje contradictorio (https://es.wikipedia.org/wiki/Doble_v%C3%ADnculo) del que rara vez podrá obtener satisfacción quien hace la petición.
Los actos de habla suelen estar teñidos de problemas en la interpretación. Decimos cosas al estilo de “te lo digo Juan, entiéndelo tú María”. O deseamos ser cordiales y por ello no expresamos nuestros deseos directa y explícitamente; en vez de decir “tengo hambre, comamos aquí”, hay quien solo pregunta “¿no tienes hambre?”, o ¿”ya será hora de comer?”. En buena medida, tanto en nuestras interacciones cotidianas, en nuestras relaciones a largo plazo y en el aula, estamos expuestos a malentendidos y no siempre tenemos muy claro cómo decir lo que queremos o necesitamos o esperamos que aprendan los estudiantes. Para algunos detalles de los malentendidos y la argumentación para aclarar nuestros razonamientos, peticiones y quejas, la filósofa argentina Roxana Kreimer, en los siguientes actos de habla videograbados, expone algunas reflexiones al respecto: (https://www.youtube.com/watch?v=mSEp3TC90XA y https://www.youtube.com/watch?v=9tGKmhqHe2k).
*Doctor en Ciencias Sociales. Profesor del departamento de sociología. Universidad de Guadalajara.rmoranq@gmail.com