Diálogos sobre el Proyecto educativo: jalisciense. Crítica y propuestas
Rubén Zatarain Mendoza*
En este proceso inicial de la administración educativa estatal, hacer planeación participativa con enfoque inclusivo y sostenible es una obligación establecida en la ley.
La lectura de la realidad necesaria para el diagnóstico socioeducativo ha de considerar como base empírica los indicadores de calidad y los indicadores de desarrollo para que, en el enfoque de planeación estratégica, el diseño de objetivos y metas atienda las grandes prioridades.
Para los diálogos a los que se convoca a los supervisores como actores y conocedores de la líquida realidad de sus contextos, el primer requisito tal vez sería un conocimiento profundo del anterior programa de desarrollo del sector, un análisis primario de los datos a los que se refieren los últimos seis informes de gobierno estatal; tal vez sería mucho pedir evaluar formativamente la hipertecnologización colonizadora o la sobrepolitización de temas como la elección de los mandos medios o la contraloría social sobre la oportunidad y transparencia en la asignación de plazas laborales, la investigación penal inconclusa en la venta de plazas, etcétera.
Evaluar formativamente para proponer sería el marco mínimo necesario; la evaluación de mínimo rigor nos volvería reales y menos ficticios, como la insultante declaración acontecida en el Teatro Degollado el 15 de mayo de que queremos “ser los mejores”.
Evaluar procesos y resultados, hacer un checklist de temas como el gasto de eventos como Recrea Academy, el apoyo de Jalisco a los libros de texto gratuitos editados en el marco de la Nueva Escuela Mexicana o la intensa militancia de la estructura administrativa en las campañas y candidatos del partido en el poder en Jalisco, el 200 aniversario del estado libre e independiente que hoy llamamos Jalisco.
Con honrosas excepciones, este requisito de saber sobre la realidad estatal para dialogar, tal vez no sea cumplido. Por tanto, se espera en los participantes del diálogo político convocado opiniones coyunturales y, en todo caso, emergentes. En el peor de los escenarios, encuentros legitimadores de un texto y unas líneas previamente redactadas por quien(es) tienen esta comisión en oficinas centrales.
De cualquier forma, habrá encuentro “dialógico”, habrá mesas de trabajo y eventualmente participación, discrepancias y coincidencias.
Sobre las necesidades sociales y el padecer del sector educativo, en una perspectiva de mejora, hay mucho sentir acumulado y competencia verbal en búsqueda de foros adecuados.
El desarrollo educativo diferenciado entre el centro y la periferia es un hecho que aparece como característica y reto.
La educación de calidad, además de ser un tema de gestión y eficiencia del sistema y sus partes (el enfoque elemental de una visión de práxica de sistemas: Luhmann, Prawda, Von Bertalanffy), es un asunto también de presupuesto.
Planear lo posible es un tema de ciencia administrativa; planear desde la mirada política y de legitimación democrática en la coyuntura, en los tiempos y movimientos de un mayo de profesores inquietos, es un tema de pesca de voces y de planeación democrática acotada.
Los temas y el reduccionismo. Jalisco y el bilingüismo declarativo, más barreras, más inequidades.
33 años de federalismo educativo y 42 años de cultura de planeación sectorial con una visión de desarrollo con enfoque social debieran ser referentes para el ejercicio que se realiza.
Por eso se ha convocado para los días 21 y 22 de mayo de 2025 a las figuras de supervisión y dirección escolar a los diálogos regionales con el propósito de construir el proyecto educativo estatal al 2030.
Para tal fin se plantean 5 ejes de reflexión:
1. Infraestructura educativa.
2. Revalorización del magisterio.
3. Renovar las formas de enseñar y aprender.
4. Desarrollar e impulsar el talento de todos.
5. Trabajar con enfoque local y global.
El formato del diálogo regional contempla ordenar a los participantes en mesas de trabajo según su elección. 2-3 horas es tiempo insuficiente para proponer e integrar.
A reserva de mayor análisis de históricos e impacto, algunos apuntes iniciales, de definición mínima de la problemática y propuesta:
1. La construcción de aulas y escuelas no ha estado a la velocidad del crecimiento de la demanda. En Jalisco, a pesar del porcentaje (se dijo que el 3%) que aportaron los empresarios el sexenio pasado, no hubo un programa paralelo como la Escuela es Nuestra, de carácter federal, que empodere a las comunidades educativas y a los padres en la asignación de los recursos para la atención de las necesidades básicas.
El caso reciente del niño de preescolar que falleció por el derrumbe de una barda en el municipio de Jocotepec es tal vez la punta del iceberg que ilustra la emergencia y antigüedad de algunos edificios escolares.
Propuesta 1: Mejorar la operación y transparencia del INFEJAL; incrementar el presupuesto para construir nuevas aulas y mejorar la infraestructura existente.
2. El mes de mayo es el mes de los maestros y las maestras. Hay necesidad de pasar de la retórica a la real concurrencia y contribución estatal a la mejora de las condiciones materiales y los salarios. No basta el anuncio nacional del 9%; se requiere del esfuerzo del estado para regresar al magisterio mejoras reales en salario y el valor social de su profesión.
Se requiere entender la naturaleza y necesidad de salud emocional y psicológica de los profesores, más allá de recortes con tijeras del número de días del calendario escolar, tema ya discutido desde antes de la publicación de la LGE en 1993.
Se requiere una auténtica reingeniería de la propuesta dirigida a la formación inicial y continua del magisterio y dejar de practicar el libre mercado y la libre licitación privada de oferta de cursos y diplomados.
Propuesta 2: La formación inicial y continua del magisterio debe tomarse con seriedad y rigor. Basta de ensayos y direcciones clientelares de falsa academia y de títulos “patito” de arquitectura, derecho, física, ciencias de la comunicación y otros empastes. Es necesaria una visión de profesionalización sin cortapisas. Urge la supervisión y toma de decisiones sobre la educación Normal, la Universidad Pedagógica, los Centros de Actualización del Magisterio, las instituciones de posgrado en involución; y es más que urgente la acotación del libre mercado que está llevando a la “patitización”, la masificación impune y a la devaluación de los títulos que acreditan posgrados.
3. Sobre la renovación de metodologías de enseñanza, la palabra es de los maestros y las maestras. Ellos saben hacerlo y están en el esfuerzo, están en vías de apropiación y ejecución de las metodologías sociocríticas. Lo que una política pública ha de garantizar en este horizonte es más que las inútiles Chromebooks y pantallas entregadas de manera apresurada y selectiva; es más que el servilismo y el rol de “traidores” o insaculados de mediaciones digitales iluminadas como la inteligencia artificial, es más que el desprecio a los maestros, cuando quienes toman decisiones (en siete años la integración de los equipos con consentimiento del SNTE y extraños advenedizos de embajadores Recrea, esos funcionarios de Facebook de exhibicionismo patológico) no garantizan amplitud de miras sobre el auténtico desarrollo de la educación ni auténtico diálogo con los maestros.
Propuesta 3. La renovación de metodologías de enseñanza es asunto de los maestros y los tiempos necesitan respetarse. La obsesión por lo tecnológico no es el camino cuando hay un componente de respeto a los saberes y experiencias, cuando hay un enfoque de autonomía profesional y curricular. Sobre la renovación de métodos de enseñanza y aprendizaje para que aprendan los tomadores de decisiones que impactan al magisterio y a la educación de los NNA.
4. Sobre el desarrollo del talento de todos, dejemos de tener una visión elitista de formar destacados y excelencias. En educación pública, una visión de formación de talentos es ofensiva para las mayorías privadas socioculturalmente. El reto está en el conjunto que aprende poco y mal; el reto está en respetar el derecho de la educación de todos. No. No son STEAM ni LiMATEJ los mejores instrumentos de evaluación con enfoque humanista. No es la feria de verano de talentos de los participantes exclusivos lo que define las acciones y las fuerzas restrictivas que nos convocan.
Propuesta 4. Garantizar con enfoque humanista buenos maestros para los medios más pauperizados cognitivamente, invertir menos recursos en eventillos de relumbrón o legitimación. Dejemos de practicar la pedagogía absurda de creer que el sistema es bueno porque hay garbanzos de a libra que van a Singapur o a eventos internacionales de Matemáticas u otros campos formativos.
5. Trabajar con enfoque local y global. La educación de calidad, hoy en la que idealmente todos deberíamos coincidir, no es el bilingüismo norteño imaginario; desarrollar la inteligencia sólo tiene las barreras que nos imponen nuestras condiciones materiales y mentales. Desde nuestros contextos a la comunidad internacional como visión, pero no como sueño guajiro imposible para la clase campesina y obrera.
Propuesta 5. En el ámbito local, garanticemos la paz y la seguridad en los entornos escolares. Menos energía y recursos institucionales persecutorios a través de los protocolos.
Fortalezcamos los programas analíticos y desde ahí mejor ciencia, mejor lenguaje y comunicación, mejores matemáticas, más historia de México y civismo, más lengua extranjera y habilidades digitales. Más cultura física y alimentación saludable, más valores y educación socioemocional, etcétera.
*Doctor en Educación. Profesor normalista de educación básica. [email protected]



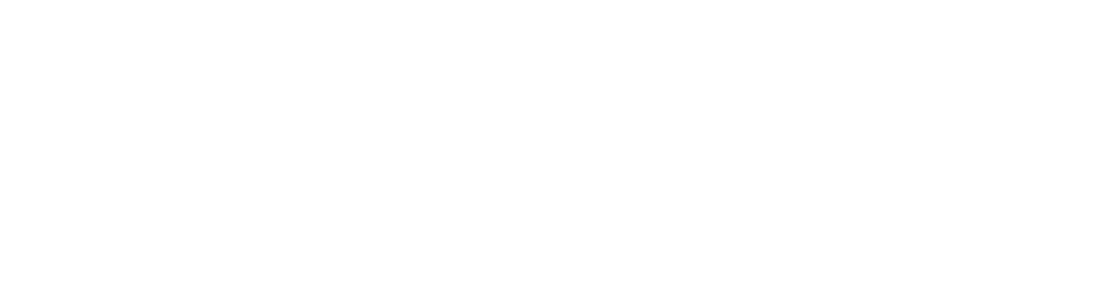
La posibilidad del codiseño de los programas analíticos es una coyuntura a aprovechar.